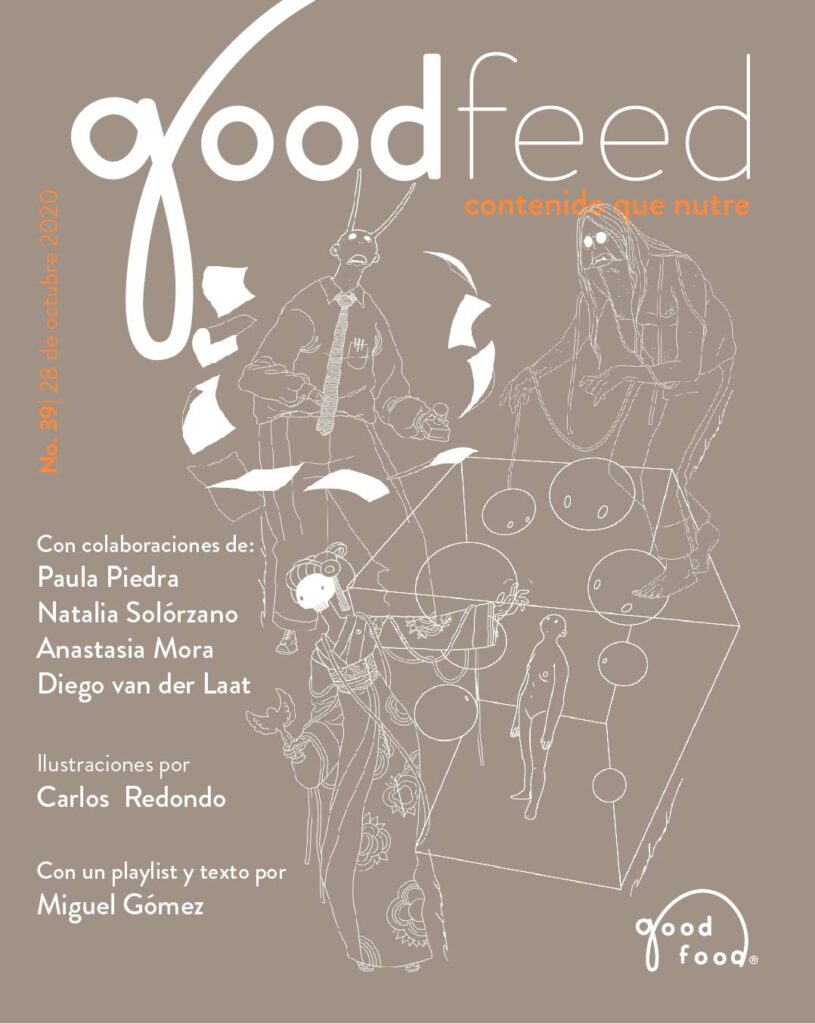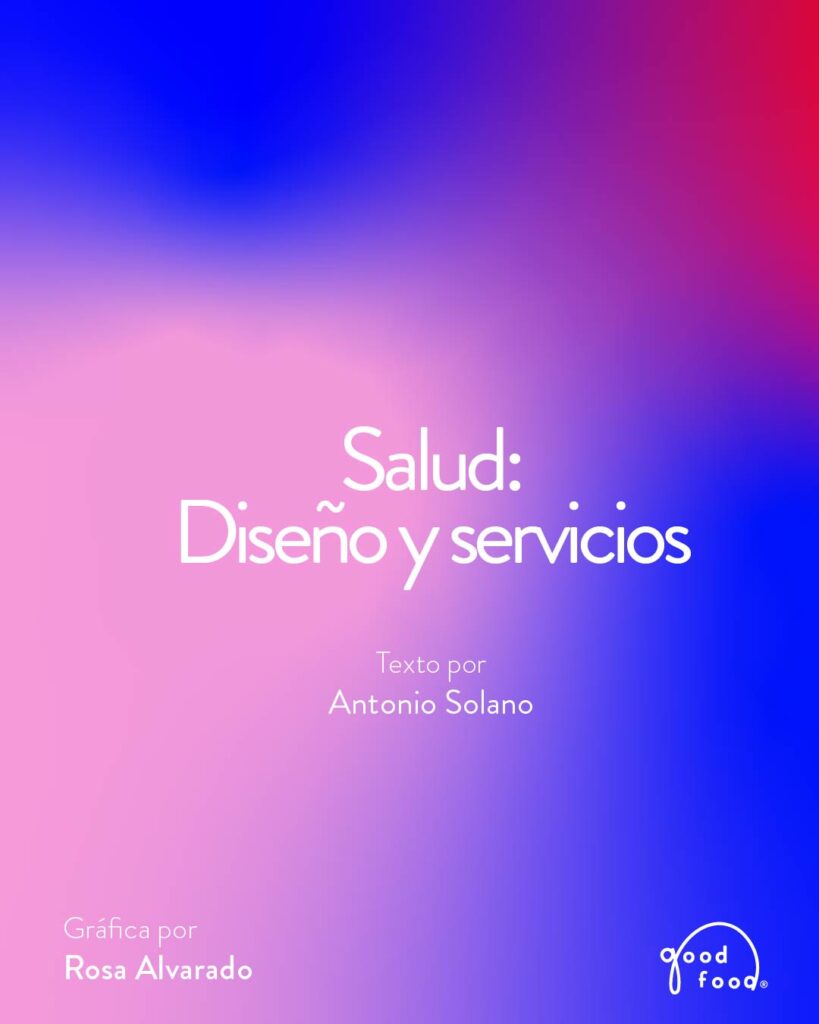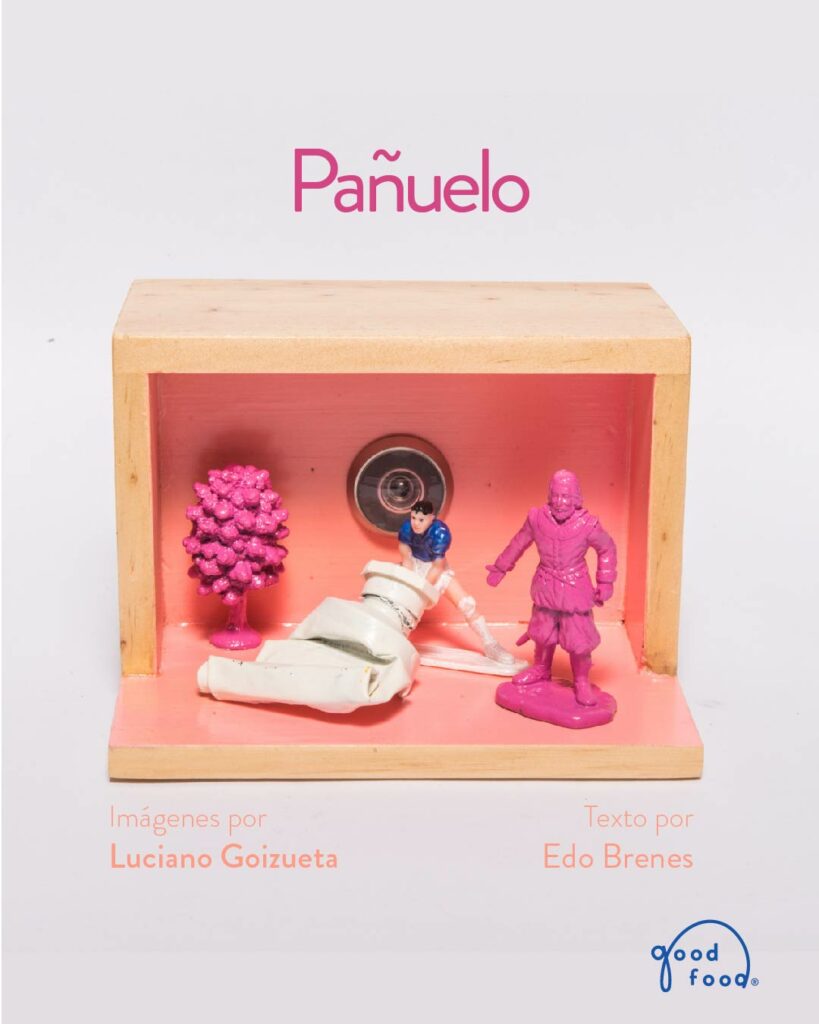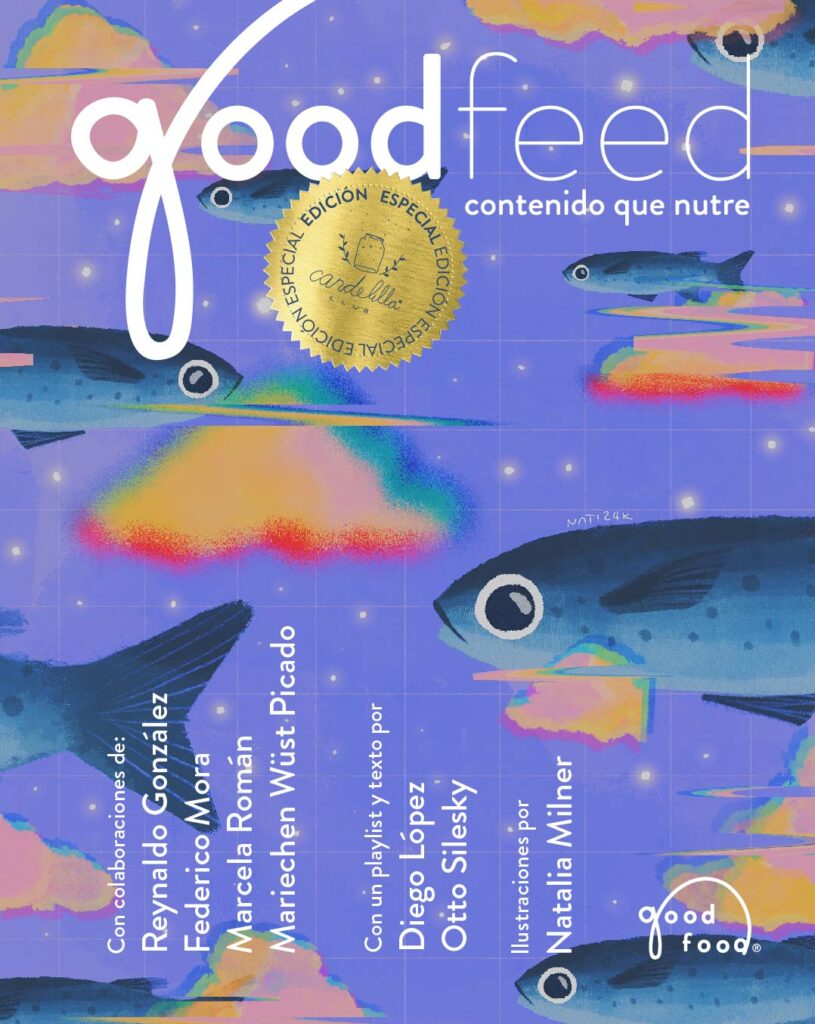Por Arturo Pardo
@arturopardovargas
El otro día Facebook me hizo saber que abrí mi cuenta exactamente 12 años atrás.
La alerta que recibí por correo también me dice que fue hace 12 años cuando mi hermano y yo “nos conocimos”. Creo que no es cierto; estoy seguro de que, al menos para el 2004, —cuando ambos estábamos en Hi5— ya nos habíamos conectado… ¿O habrá sido por MySpace?
¡2004! Desde entonces, y hasta junio pasado, había estado pegado a las redes sociales de manera ininterrumpida. Primero abrí Hi5 (qué feo era). Evolucioné a Facebook. En febrero del 2009 caí en las fauces feroces de Twitter. No sé cuánto después llegué a Instagram; fue una época en la que los filtros sepia todavía no estaban tan mal vistos.
A esas redes les debo mucho. A una novia la conocí por ahí. Otra más bien terminó bloquéandome. Me enteré de actividades a las que fui con alegría; también supe de otras a las que era mejor no ir. Pude participar de conversaciones fructíferas, así como algunas veces, sin querer, terminé en un intercambio de madrazos verbales con desconocidos (entre ellos hasta un par de diputados).
Las redes sociales me han nutrido de amistades; me han ayudado a entender mejor mis intereses. Me han aportado información a la que, de otra manera, no hubiera accedido y me han servido para compartir logros. ¡Ah!, y me han dejado, también, todo lo contrario…
Me han robado tiempo, me han motivado a ocultar a personas con las que pensé que tenía más puntos en común, me han hecho caer en desinformación y me han puesto el dedo en la llaga sobre algunos complejos y debilidades personales.

A inicios de junio, en uno de los momentos más complicados que he tenido a nivel emocional en mi vida adulta, me harté finalmente de las redes. Digo finalmente porque ya lo había pensado antes, cada vez que oía a alguien decir con atrevimiento que no tenía cuenta de Facebook, o que no usaba Instagram y que con costos usaba WhatsApp.
“¡Wow! ¡Qué envidia!”, pensaba. “Qué dicha que usted puede”, decía, desde una posición casi de esclavitud, como si estuviera obligado a usar redes, como si yo no tuviera la capacidad ni la voluntad.
A inicios de junio, la situación en casa no estaba nada bien. La situación interna, emocional tampoco. La cabeza me estaba dando vueltas con los problemas propios, y eso era más que suficiente. Lo último que me interesaba era sumarme a las polémicas en Twitter, leer las quejas en Facebook, scrollear los selfies en Instagram o que un influencer me hablara en 30 stories seguidos sobre cómo estar realmente presente.
El enojo y la confusión que me agobiaban en el momento me sirvieron para tomar un impulso. Dejé botado Twitter, desactivé mi cuenta personal de Instagram del teléfono y eliminé el atajo Facebook desde la pantalla inicial en el celular, con la intención de no usarlo.
Eran acciones minúsculas que me permitieron hacer una pausa que, en 16 años, nunca había hecho. Además le agregué un topping al sabor del mes y dejé de contestar WhatsApp para algo que no fuera de trabajo o de emergencia.
Me deshice del compromiso a responder. Le resté importancia a la cordialidad. No quería hablar sobre mí. No tenía el interés en enterarme de prácticamente nadie más. No me interesaban las caídas o los logros ajenos. Tampoco quería leer chistes, ni aprovechar promociones. No tenía disposición de ver quién ganaba en un pleito virtual o de cuál opinión tenía más razón que la anterior.
De repente me apagué. Me enfrasqué en el egoísmo y lo disfruté. “No estoy”; me dije, aunque esto me hiciera sentirme raro y desubicado.
Desenchufarme no resolvía mis problemas, pero, al menos, me restaba bulla. Me estaba dando un espacio, por primera vez en mucho tiempo, en el que mi existencia (o inexistencia) virtual no sería capaz de cargarme con ninguna clase de sentimientos, emociones y pensamientos.
Si me iba a permitir sentir algo, iba a ser completamente por la parte de mi vida en carne y hueso; no por la parte de mi vida alimentada por la cantidad de views, likes, retuits, respuestas, interacción, shares y sus etcéteras digitales.

Después de una significativa cantidad de semanas “sin redes” no puedo decir que no me he metido a revisar una que otra cosa. A ratos las extraño. Creo que hasta me hacen falta algunas personas con quienes tenía contacto únicamente con sus posts o sus tuits de por medio. Ignoro si alguien habrá notado mi ausencia, pero tampoco me importa mucho.
De ninguna manera podría creer que soy mejor persona por haberme liberado y librado (que no es lo mismo) de las redes sociales. Ni siquiera intento creer que estoy más “conectado” que antes. Sin embargo siento que, alejándome de ellas, me liberé de varias cargas que en algún momento me autoimpuse. La primera de ellas es que, estar ahí, ya no me es relevante.
Me demostré que no necesito estar en redes. Le quité el peso a la atención que generaran o no mis participaciones. Me quité la preocupación de que si algo que tuité podía ser malinterpretado, si era correcto o se hacía popular. Me quité la carga de estar comparando mi realidad con la vida sonriente y eternamente entretenida de Instagram. Eliminé mi necesidad de ser partícipe de cuanto trending topic hubiera. Paré de usar las redes como analgésico o purgante. Simplemente dejé de disfrutarlas y, principalmente, de necesitarlas.
De fijo algún día volveré. Tal vez publicaré para pedir recomendaciones de un restaurante, para vender artículos usados o para postear un chiste que a mí me haga reír. No obstante, por ahora, todavía me agradezco por mantenerme alejado. ¿A quién más que a mí mismo puedo felicitar por poder decidir dónde quiero y dónde no quiero estar? Por ahora, sé que en las redes sociales, mejor no estoy.
*El autor se ve impedido a compartir este texto en sus redes. Aunque le enorgullezca, le corresponde ser consecuente.
——
Arturo Pardo es comunicador, músico y ha participado como actor en algunos proyectos nacionales para cine y teatro. Es ex asmático y habilidoso jugando damas chinas. Edita el boletín de Good Feed.