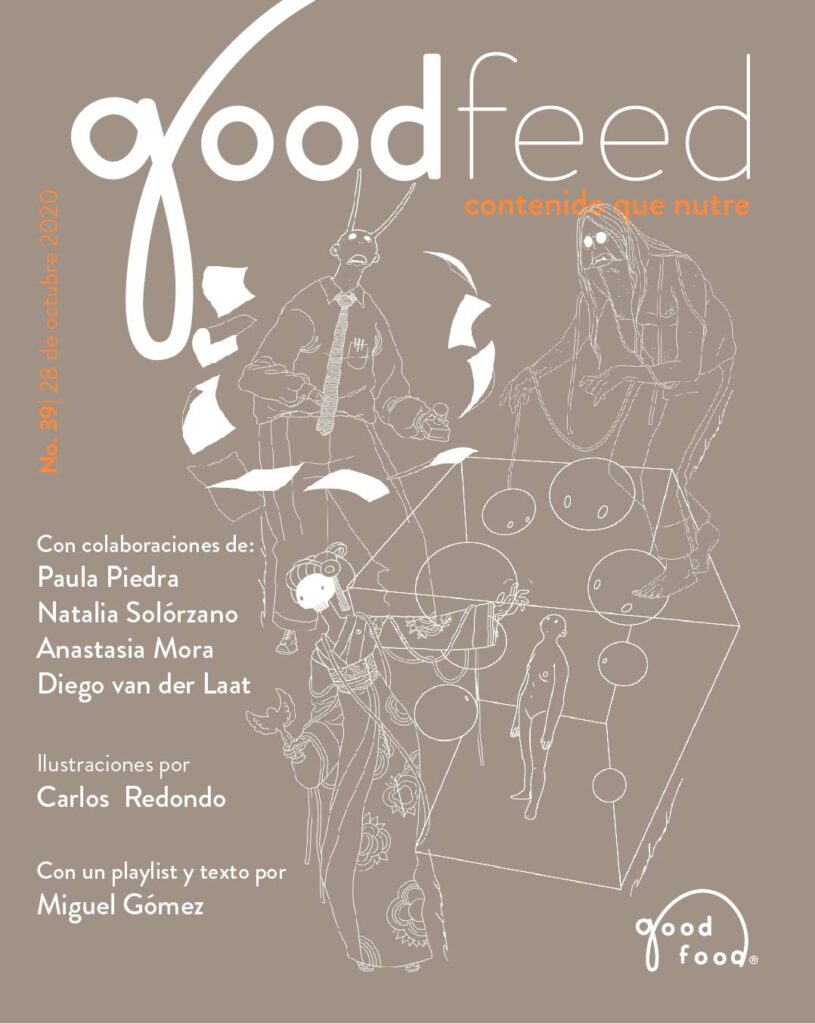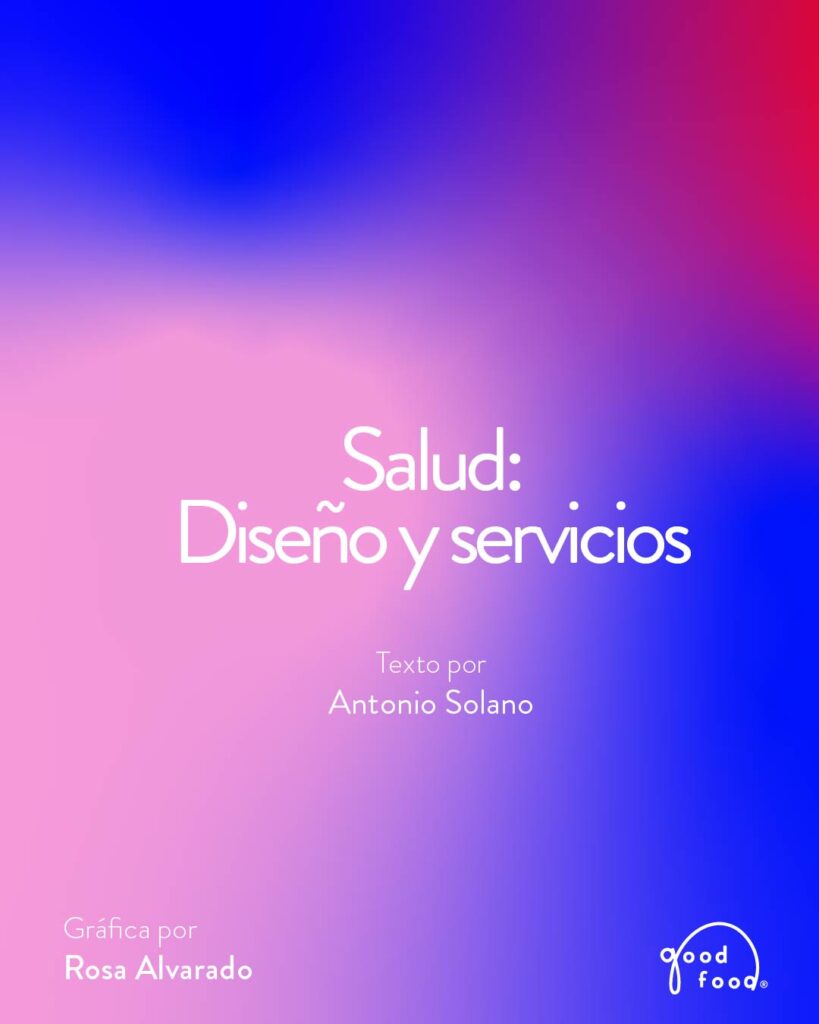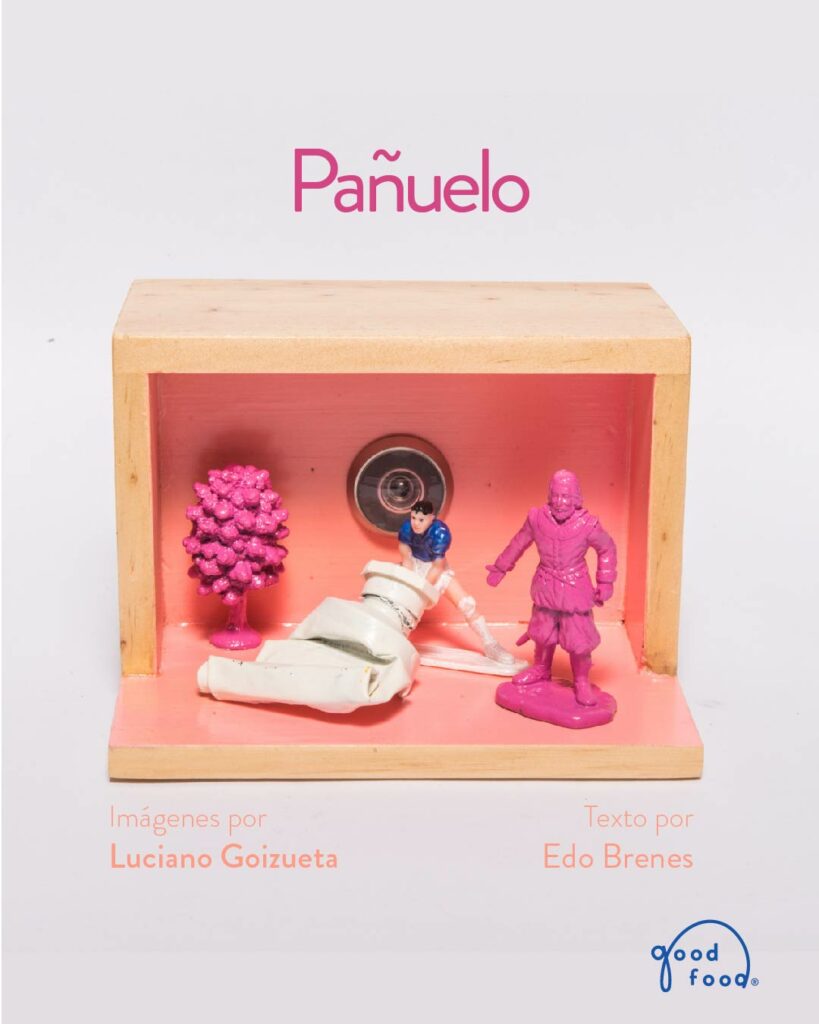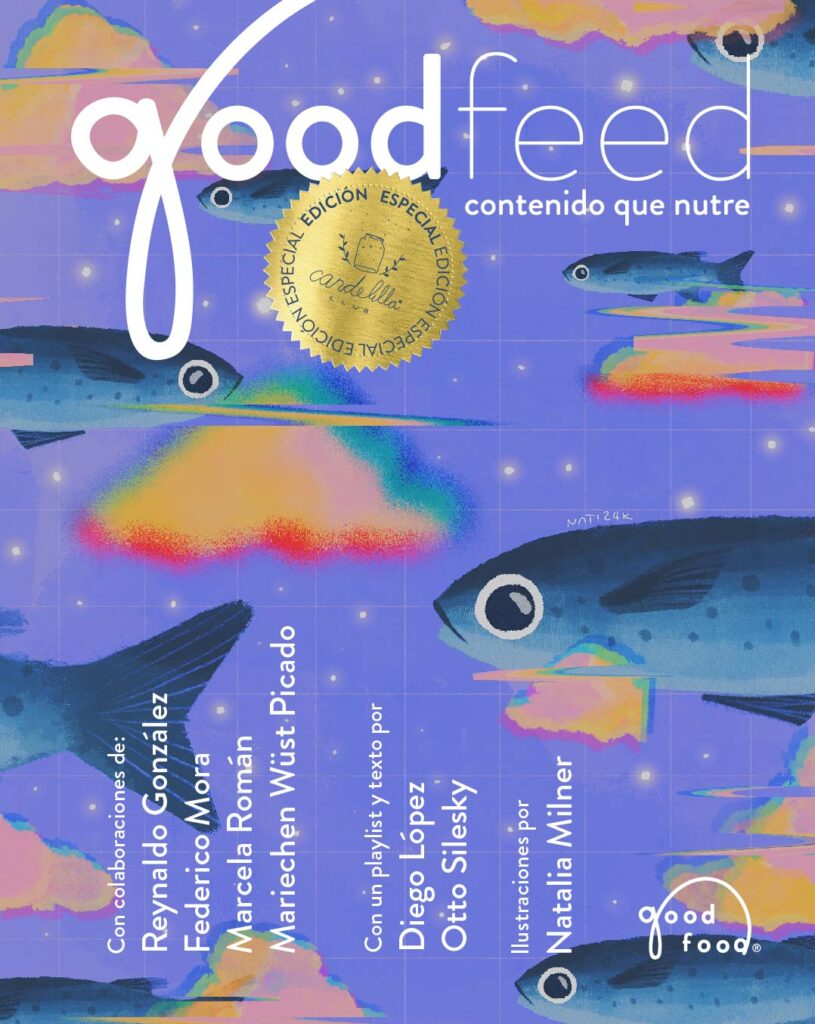Por Federico Mora Guardia
@fedemoraguardia
Ilustración por Natalia Milner
@nati24k
Qué personal siento ese grito furibundo del tren pitando a lo lejos.
El último tren pasaba cuando ya estábamos acostados, pero igual se anunciaba como si hubiera comitiva oficial esperándolo. De todas maneras, aquellas tierras se debían a ese tren, y absolutamente nadie se atrevía a quejarse de esa brecha que abría en la noche.
Así se vivía mi Macondo particular. Bueno, o por lo menos así lo recuerdo. Las Mercedes Línea Vieja. Ese era el nombre oficial, y ese último adjetivo siempre me pareció que era el que mejor la describía. Cuántas historias tendrían aquellos viejos rieles del ferrocarril, desde lo más básico, hasta la ilusión de un viaje que nunca se logró culminar.
En aquella tierra vivía mi familia materna. Hacía tiempo que el negocio familiar había pasado del cacao al banano, pero siempre ahí. Incrustada en la llanura atlántica, lejos de la costa, pero no por eso menos influenciada por la actividad que siempre llevaba sin remedio a ese Limón que reinaba en la zona.
Siendo hijo de la mujer de la familia, mi casa estaba lejos de las responsabilidades de la tierra. Sin embargo, tan pronto la actividad escolar dejaba un espacio para el ocio, mis hermanos y yo salíamos disparados para Las Mercedes.
 Allá nos esperaban nuestros primos, a los que envidiábamos tremendamente. Con sus botas de hule, su escuela en medio de un potrero, y sus tardes bañadas en la poza del río que pasaba al lado de las casas. Para ellos los días era una aventura permanente, mientras para nosotros eran el transcurrir de un bus en medio de una ciudad capital que ni siquiera parecía ciudad.
Allá nos esperaban nuestros primos, a los que envidiábamos tremendamente. Con sus botas de hule, su escuela en medio de un potrero, y sus tardes bañadas en la poza del río que pasaba al lado de las casas. Para ellos los días era una aventura permanente, mientras para nosotros eran el transcurrir de un bus en medio de una ciudad capital que ni siquiera parecía ciudad.
Sin embargo, en esos maravillosos momentos en los que nos soltaban a vivir aquella tierra, fuimos creando una infancia de la cual solo guardo recuerdos increíbles.
El desayuno era temprano, pero no tanto como para haber podido despedirse del abuelo, porque el viejo arrancaba antes que nadie. Forjado a la sombra de una depresión mundial, el abuelo solo entendió la vida bajo la responsabilidad del trabajo bien hecho.
Nosotros igual arrancábamos temprano, y sin mayor plan que dejar que la finca respondiera. Vivíamos cada día a tope, completamente libres. Sin un orden específico, se iban dando las mejengas de fut, las montadas a caballo, los sets de tenis, los ríos, las visitas a la chanchera, las salidas al final de la tarde al campo con mis tías, muchas veces con una guitarra que nos ponía a cantar a todos. Días largos, pero perfectos.
Mi abuela administraba aquellos días nuestros con mucha calma. Siempre pendiente, pero sin hacerse sentir. Esa forma suya de supervisarnos, dándonos el espacio para que aprendiéramos haciendo, pero con la expectativa de que hiciéramos lo correcto, marcaría los momentos más importantes de mi vida. De hecho, mis mayores decisiones, y a pesar de su ausencia, siguen pasando por su filtro.
 Así pasamos la infancia, y fuimos entrando en la adolescencia. Con ese cambio vinieron otros. Por supuesto que sería en la finca donde encontraría el primer amor, ese que quedó protegido para siempre en la memoria por su perfecta inocencia. También, allá se darían las primeras aventuras con el sexo opuesto. Aventuras grabadas en la memoria, pero lejos de cualquier inocencia.
Así pasamos la infancia, y fuimos entrando en la adolescencia. Con ese cambio vinieron otros. Por supuesto que sería en la finca donde encontraría el primer amor, ese que quedó protegido para siempre en la memoria por su perfecta inocencia. También, allá se darían las primeras aventuras con el sexo opuesto. Aventuras grabadas en la memoria, pero lejos de cualquier inocencia.
Por aquellos años el cuerpo del abuelo finalmente cedió, y con él se fue una parte muy importante de aquella tierra mágica. Luego vendría la decisión familiar de cambiar de país, buscando nuevas aventuras y experiencias que nos siguieran formando.
Fue allá, muy lejos de mi amada finca, que llegaría la noticia de que, en una fría transacción financiera, la tierra de la familia no sería más. En aquel momento me parecía increíble de que en tan solo unos años había perdido el eje de mi vida: mi abuelo y su tierra.
Lo que no entendía en aquel momento, posiblemente por mi juventud, es que ni el abuelo, ni la finca se irían a ninguna parte. Porque todo lo que viví en aquella tierra mágica marcaría mi vida para siempre. Las lecciones de una vida libre, valorando lo que es realmente importante, y entendiendo que solo el trabajo y la perseverancia pueden sacarle fruto a una tierra seca, son cosas que las llevo conmigo para siempre.
Con lo rápido que va pasando la vida, aquellos recuerdos de la finca empiezan a verse lejanos en el retrovisor. Sin embargo, solo basta volver a ver el viento mover unas hojas, escuchar el agua de un río chocar incansable contra las piedras, u oler la tierra mojada después de una gran lluvia, para regresar siempre a mi querida finca.
———-
Federico Mora Guardia, tercero de los once nietos de Rochi y Tatá. Emprendedor desde hace veinte años, pasión que heredó de su familia materna. Después de pasar por moda, y alimentos y bebidas, decidió estrenar su quinta década con un nuevo proyecto de innovación que se llama MIX. Seguir aprendiendo con nuevos retos es el motor que mueve sus días.