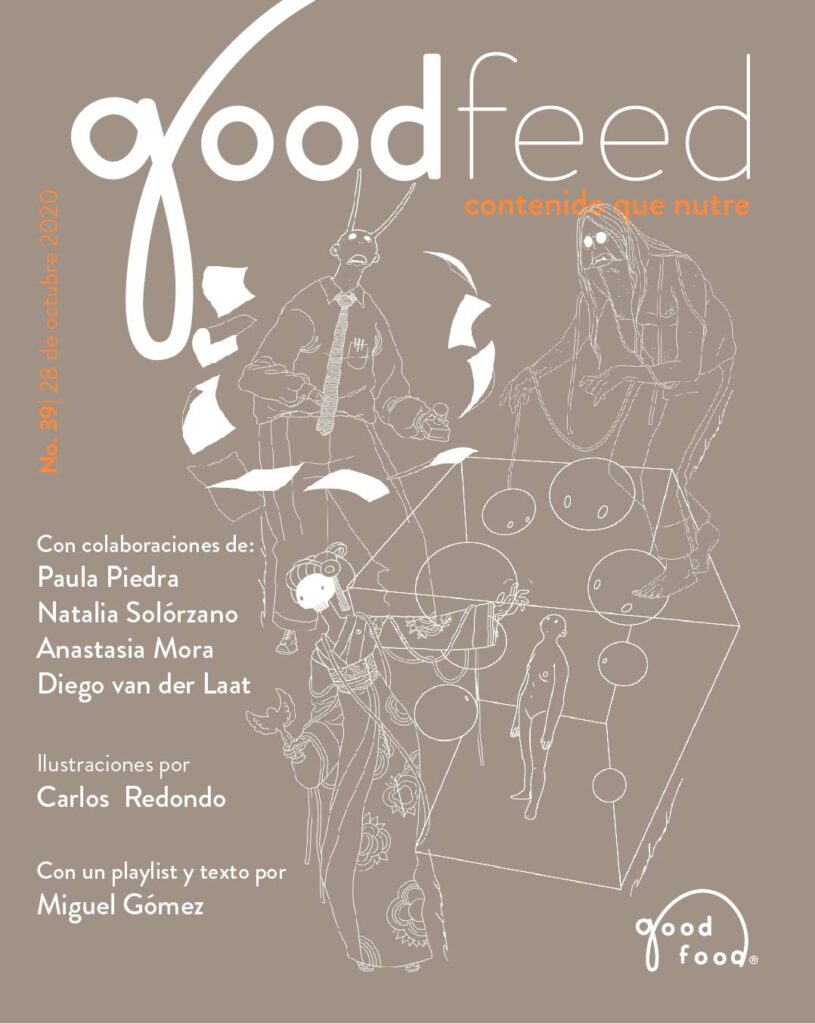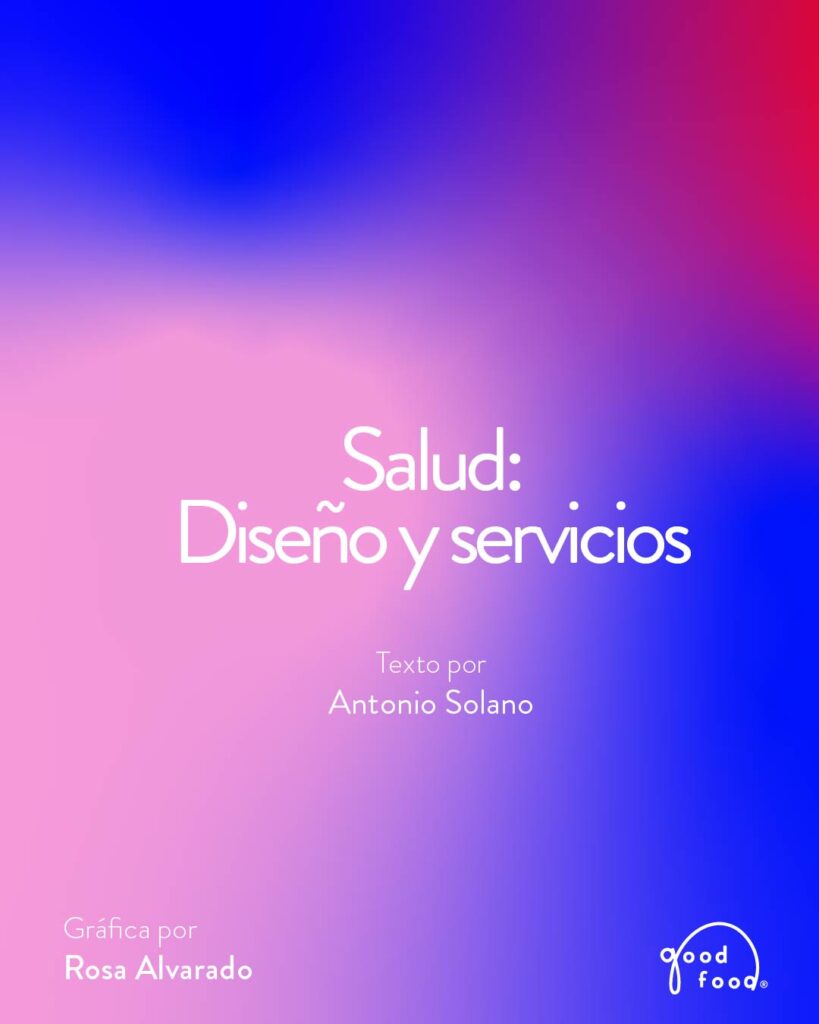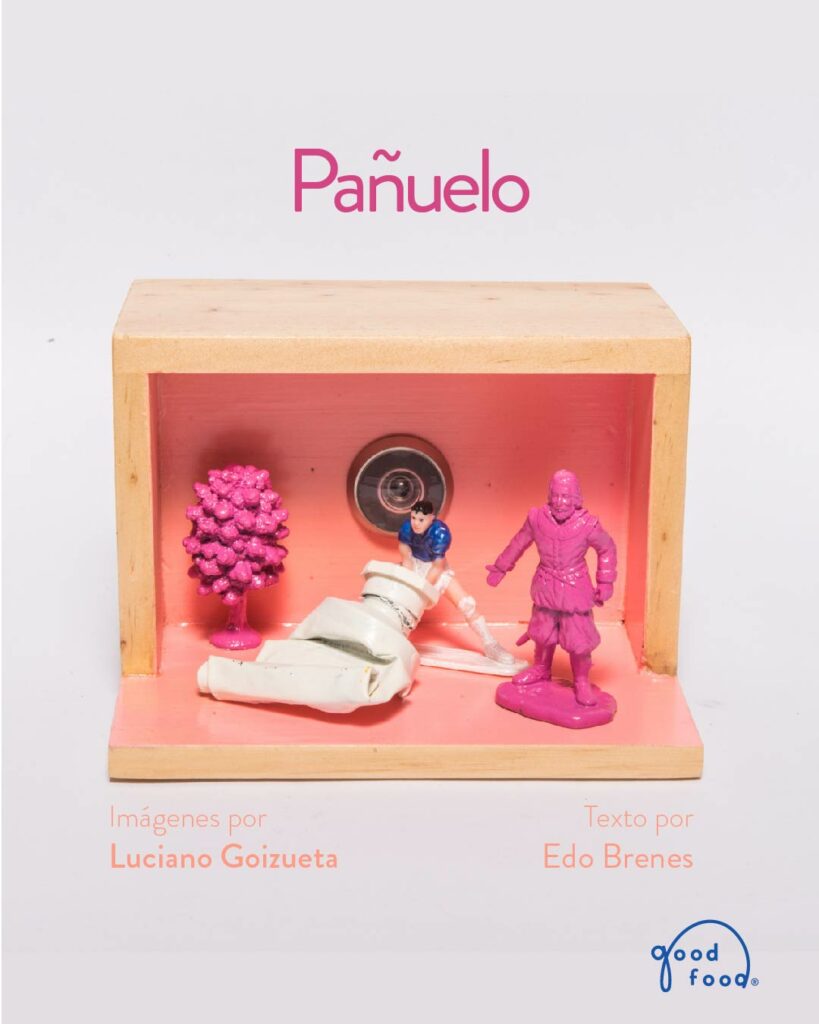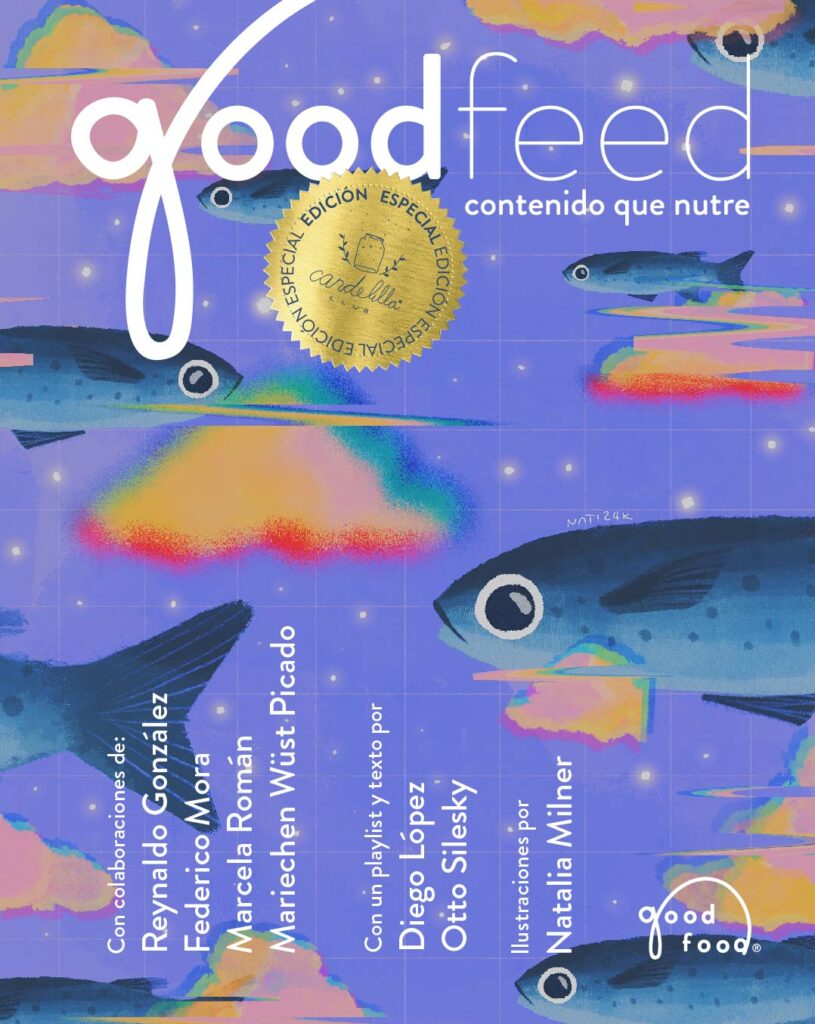Por Mariechen Wüst Picado
@chenwust
Ilustración por Natalia Milner
@nati24k
Desde los ocho años hasta la adolescencia tuve la maravillosa experiencia de ir a campamentos.
Nos íbamos de domingo a domingo, en la época en la que no existían los celulares, ni los beepers ni algún medio de comunicación que nos conectara directamente con los progenitores o el mundo exterior.
Había un aparato telefónico instalado en la oficina del lugar que se podía usar en caso de emergencia (léase fractura expuesta o similar), pero obviamente no se tocaba a menos de que la situación fuera extrema, porque nadie quería perder ni un minuto en el campa. Para cualquier otro tipo de accidente, una curita bastaba.
Lo que sí había eran cientos de jóvenes con energía al máximo con ganas de escalar, de cruzar el río en expediciones, de jugar en la cancha de fut, de compartir en la piscina (no siempre adentro, porque el agua era helada), de ver las puestas de sol con música de guitarras cantando a todo galillo y de reunirse alrededor de la fogata calientita a rostizar marsmelos que se volvían las más deseables golosinas. Ese calor nos calentaba también adentro del pecho.
A las siete de la mañana en punto teníamos que asistir al saludo a la bandera, luego de que las personas más valientes se atrevieran a bañarse con un agua que parecía bloquecitos de hielo en miniatura.
 Lavarse el pelo con esa agua a las seis de la mañana requería de una fuerza de voluntad capaz de doblegar cualquier ánimo. ¡Qué bárbara! Y mataba toda cepa de virus, digamos. El resto de los mortales aprovechaban un ratito al mediodía para darse un baño, engañando levemente al congelamiento. Yo estuve alternando en los dos equipos, no sé por qué en el primero, la verdad, porque esa penitencia no era ni será nunca necesaria.
Lavarse el pelo con esa agua a las seis de la mañana requería de una fuerza de voluntad capaz de doblegar cualquier ánimo. ¡Qué bárbara! Y mataba toda cepa de virus, digamos. El resto de los mortales aprovechaban un ratito al mediodía para darse un baño, engañando levemente al congelamiento. Yo estuve alternando en los dos equipos, no sé por qué en el primero, la verdad, porque esa penitencia no era ni será nunca necesaria.
El desayuno nos lo servíamos en mesas largas con las bancas pegadas. Casi siempre habían unas señoras expertas en cocinar para aquellos regimientos de púberes hambrientos que hasta la avena tipo engrudo nos comíamos con tal de tener la energía requerida para cargar motores y que la cuerda nos durara hasta el almuerzo. Nos turnábamos las lavadas de platos que también eran parte del vacilón, en unas pilas enormes en donde se sumergían aquellas vajillas y cubiertos hasta que quedaran más o menos relucientes.
Eso sí, yo le tenía pánico a la noche de dormir afuera de las cabañas, porque le tenía mucho respeto a cualquier bicho que camine o se arrastre por el piso, que escale superficies, con alas o sin ellas, con escamas, patas peludas o partes similares. Peor si hace ruidos extraños.
Cada vez que podía me inventaba un cuento para no tener que pernoctar en grupo en tan osados exteriores. Aunque debo admitir que las veces que no me quedó de otra, amé dormir viendo las estrellas. Sumergirme en las constelaciones me anestesiaba buena parte de la ansiedad.
 Las últimas noches de la semana eran de serenatas que las mujeres les dábamos a los hombres y viceversa. Nos organizábamos en grupos que salíamos con guitarras a cantar cabaña por cabaña. Y a esperar cuando los hombres vinieran a cantar a las cabañas de las chicas. Reloj, no marques las horas…
Las últimas noches de la semana eran de serenatas que las mujeres les dábamos a los hombres y viceversa. Nos organizábamos en grupos que salíamos con guitarras a cantar cabaña por cabaña. Y a esperar cuando los hombres vinieran a cantar a las cabañas de las chicas. Reloj, no marques las horas…
Enero, febrero y julio eran los meses que esperábamos con ilusión para ir a aventurarnos en la montaña, en unas cabañas hechas de tablones de madera y unas hendijas que dejaban pasar el viento nocturno, como a menos cien grados, que medio neutralizábamos a punta de bolsas de dormir y de las cobijas y abrigos que podíamos meter en las maletas. Una bufanda nunca fue tan cotizada como en esos días.
Pero hacíamos cualquier sacrificio con tal de estirar cada minuto de esos siete días anhelados en compañía de nuestras amigas y amigos. Esto incluía el período desde que nos dejaban en la oficina en donde nos recogía el bus de salida, el recorrido hasta llegar al “campa”, la temporada y el regreso a casa afónicos, tostados por el sol y con el corazón lleno de increíbles recuerdos.
Entonces llegaba la goma emocional. Mi casa quedaba en un lugar urbano estratégico y muy funcional en términos de ir al colegio y lo que implica la vida cotidiana. Pero me hacía mucha falta ese contacto con la naturaleza que experimentaba de primera mano en los campamentos. Así que tener la posibilidad de volver a ver los atardeceres sin tanto concreto alrededor se volvió algo aspiracional.
Ahora tengo la dicha de vivir en un sitio precioso, cerca de las montañas. Aunque después de varios años no he regresado físicamente al campa, me transporto allá cada vez que veo un atardecer desde mi balcón, desde el edificio de parqueos cuando salgo del trabajo o cuando son las cinco y media de la tarde y la luz tiñe el entorno de ámbar. Entonces regresa el olor a fogata, se escuchan la música de las guitarras, tengo otra vez trece años y recuerdo que no importa lo que pase, la mano de Dios me sigue sosteniendo.
——-
Mujer, costarricense, esposa, madre, fotógrafa, profe, perruna, colocha en proceso de reivindicación. Soñadora empedernida. Coleccionista de memorias y otros objetos lindos. Amante de las palabras.