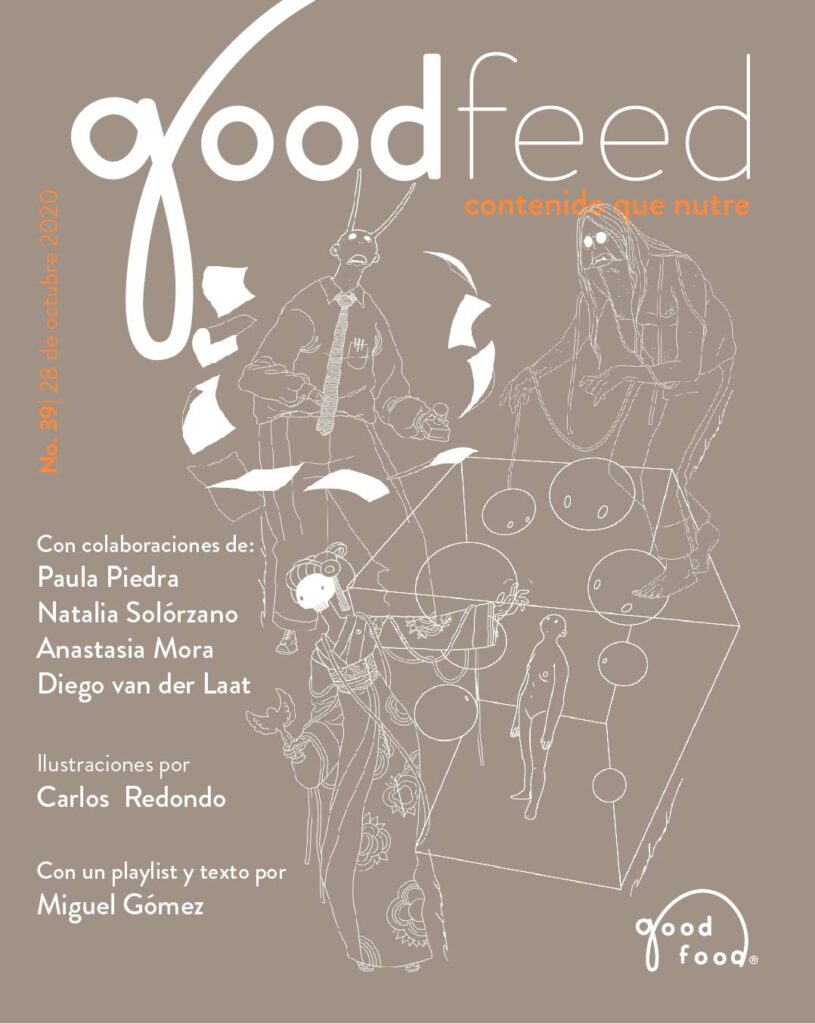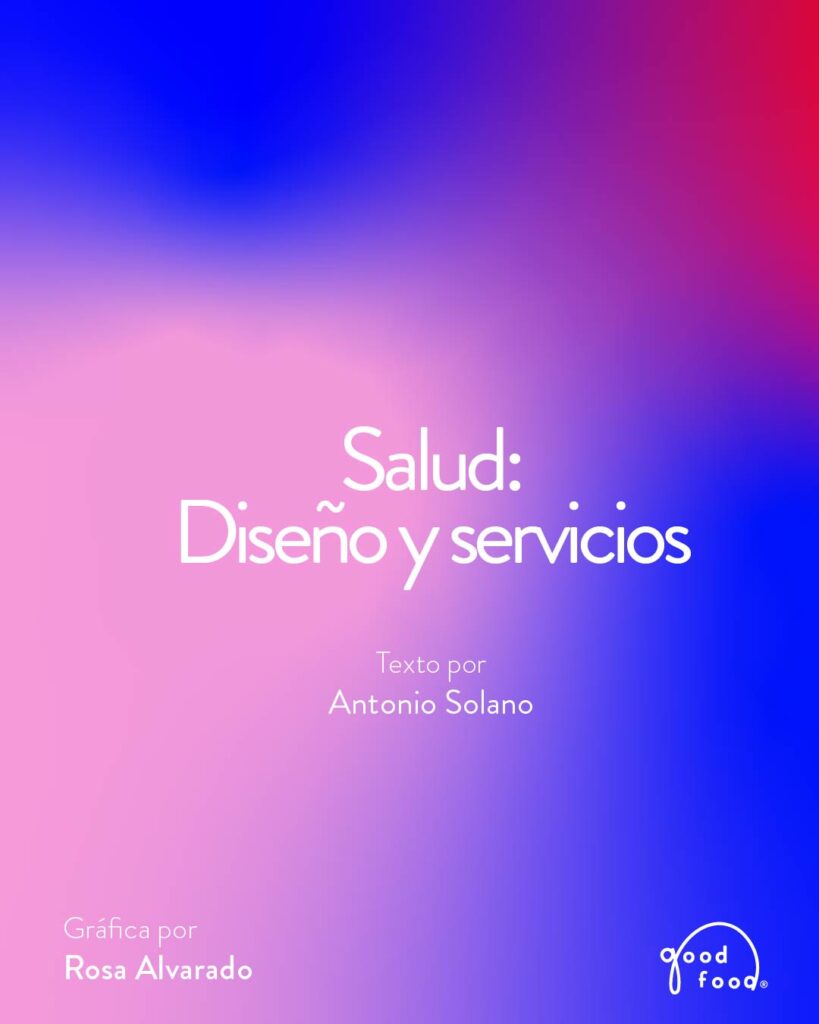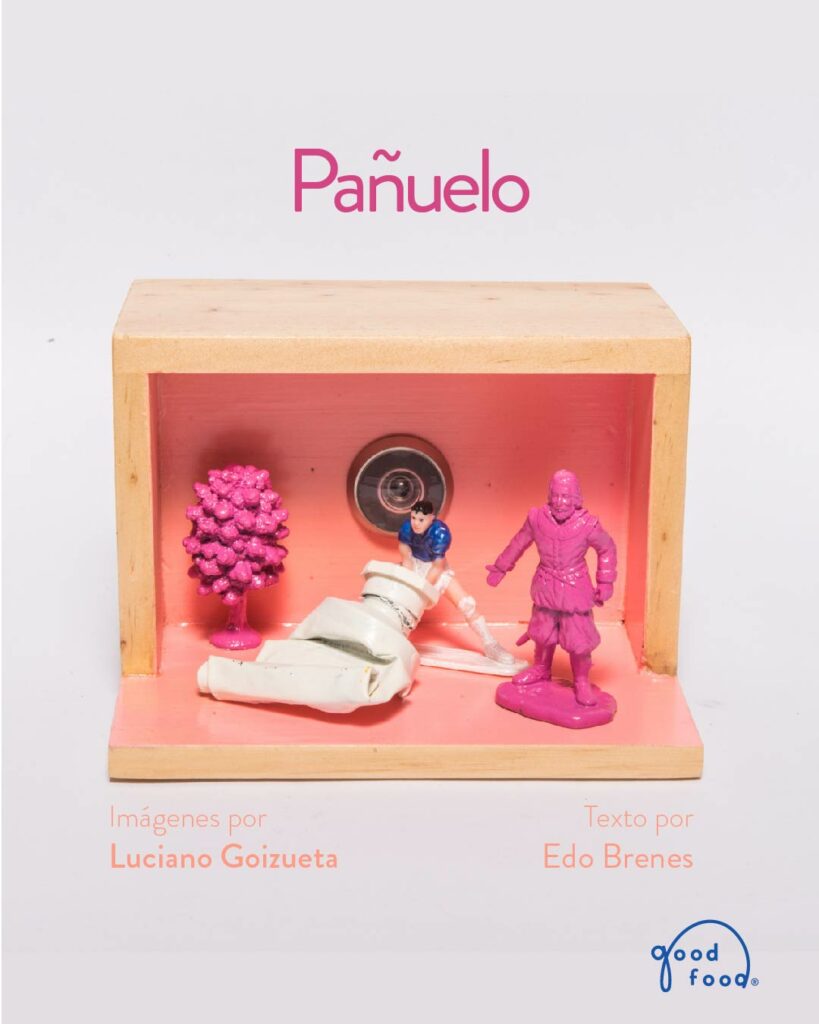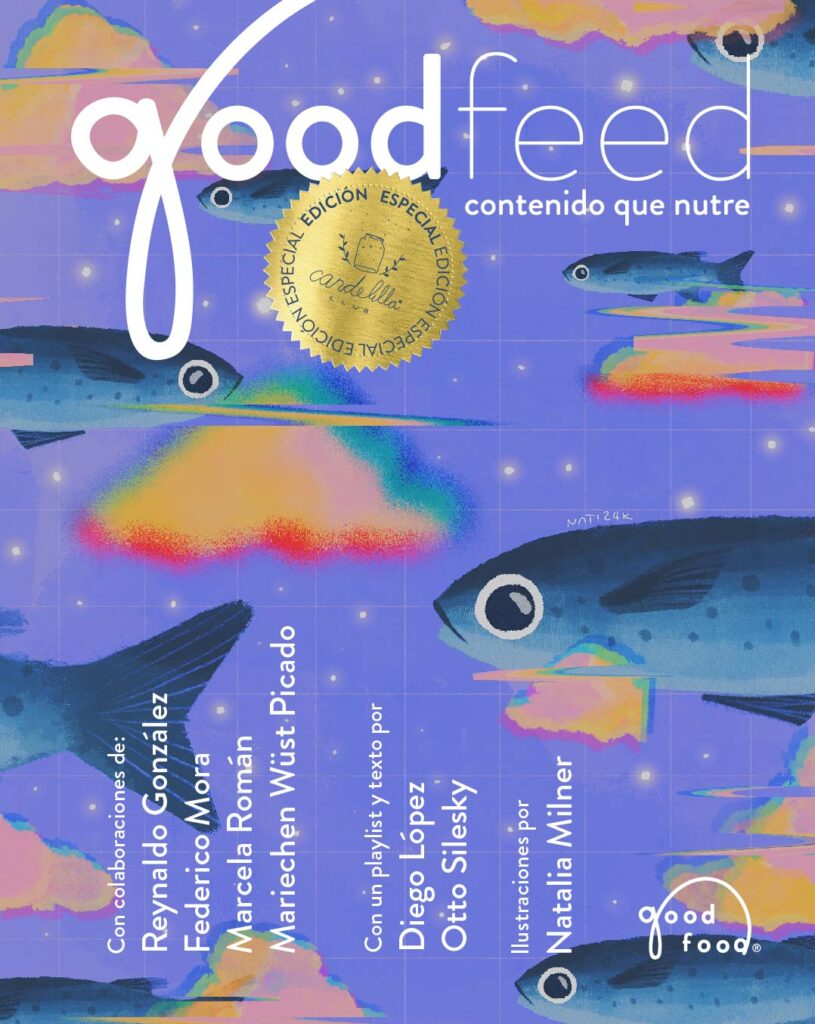Por Bernardo Montes de Oca
@bmontes17
Hipoacusia:
n. f.
Disminución de la capacidad auditiva
Miedo:
n. m.
Sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario.
La onda expansiva de un rayo me quitó gran parte de mi audición.
Contrario a la pérdida auditiva degenerativa, yo dejé de escuchar en un instante.
Algo recuperé, pero no la mayoría. Ajustarse a esta nueva manera de vivir ha sido toda una aventura.
En ese momento, juro que soy sigiloso. Nadie me escucha. Solo canto para mí mismo, pero en realidad, mi versión desafinada de, “a mí tu cara me fascina, ¿será tu sonrisa?” retumba en los pasillos del supermercado. Todos me ven: el único que no escucha soy yo.
La hipoacusia tiene su lado bueno, humoroso. Mi esposa se despierta cansada y me pregunta, en el desayuno, ¿no escuchaste la fiesta que se tenían anoche? No, no la escuché. Tampoco escuché al vecino que lleva toda la cuarentena tratando de aprenderse el primer acorde de Sweet Child O’Mine de Guns N’ Roses y no lo logra. Ni el tren, que anda el pito pegado desde la Estación del Pacífico.
Lo que no escuché, no pasó: ni la fiesta clandestina, ni los acordes, ni el tren. Porque la hipoacusia tiene otro lado, un laberinto muy solitario, ausente de música y de risa. Un mundo en el cual la lluvia no sucede, aunque veo las gotas caer. ¿Qué es la lluvia sin ese tamboreo en el techo?
La terminología es Hipoacusia neurosensorial traumática, y en algún diccionario médico estará la descripción de qué pasó. Pero, ¿qué se siente? Es difícil encontrar una respuesta. Es despertarse sumergido en una piscina, mientras que la gente que me habla está en la superficie. Pero no hay agua, solo una distancia entre la gente y yo, aunque estén a mi lado.
No se reduce a no escuchar. Es mucho más que eso. Oliver Sacks, en su libro Río de consciencia, decía que el daño más grande que tiene la pérdida auditiva es el esfuerzo; las conversaciones son un baile entre escuchar y tratar de entender, mientras le mantengo el hilo a la conversación que, a propósito, sigue su ritmo.
Nuestro cerebro es un mundo de conexiones; cuando perdemos la capacidad de escuchar, la falta de estímulo puede resultar en pérdida de tejido y cambios en el cerebro. Trabajamos el doble, el triple, para entender lo que nos dicen, utilizamos energía que debería ir a otros procesos, como recordar y pensar, y poco a poco, atrofiamos al cerebro. Lo desgastamos en algo que nos debería ser natural. Atrofia que se potencia si limitamos los estímulos auditivos y la interacción social. Las probabilidades de que las personas con hipoacusia moderada o severa desarrollemos demencia o Alzheimer son cinco veces mayores a las de una persona normal.
Pero de este laberinto, en donde las cosas no pasan, aunque yo las vea, hay una salida. Cada mañana, me saludan: Derecho. Izquierdo. Son dos dispositivos que, de inmediato, me sacan de esa piscina y me devuelven al mundo que una vez conocí: los buses por la principal de San Pedro, el acorde desafinado, los vecinos de arriba y su necedad de taladrar y martillar a altas horas de la noche. Mi voz. El viento que pega contra la ventana. Los truenos.
Las teclas que escriben este texto hacen un escándalo y que, cercana la media noche, debería digitar con más suavidad. Sucede todo lo que no había sucedido antes. El silencio que escuchamos es como el sabor del agua; ahí está. Es algo. Pero estamos tan acostumbrados que sólo nos damos cuenta hasta que cambia. El mundo es ruido y me encanta.
Hasta que es hora de dormir y tengo que irme del mundo del sonido, aquel que tiene sus momentos graciosos, aquel con su escándalo. Apago los audífonos y me los quito. Ya no escucho los motores, ni las fiestas, ni el tren. No puedo tener conversaciones a susurros en la oscuridad, solo pregunto en voz alta, ¿qué dijiste? La intimidad se escapa. Se escapa el ruido y vuelvo al silencio. Al miedo, de no salir del laberinto.
—–
El autor hasta hace poco se presenta como escritor, periodista e ingeniero. Antes, era al revés. Le gusta que la gente hable claro. Principalmente, porque no escucha bien.