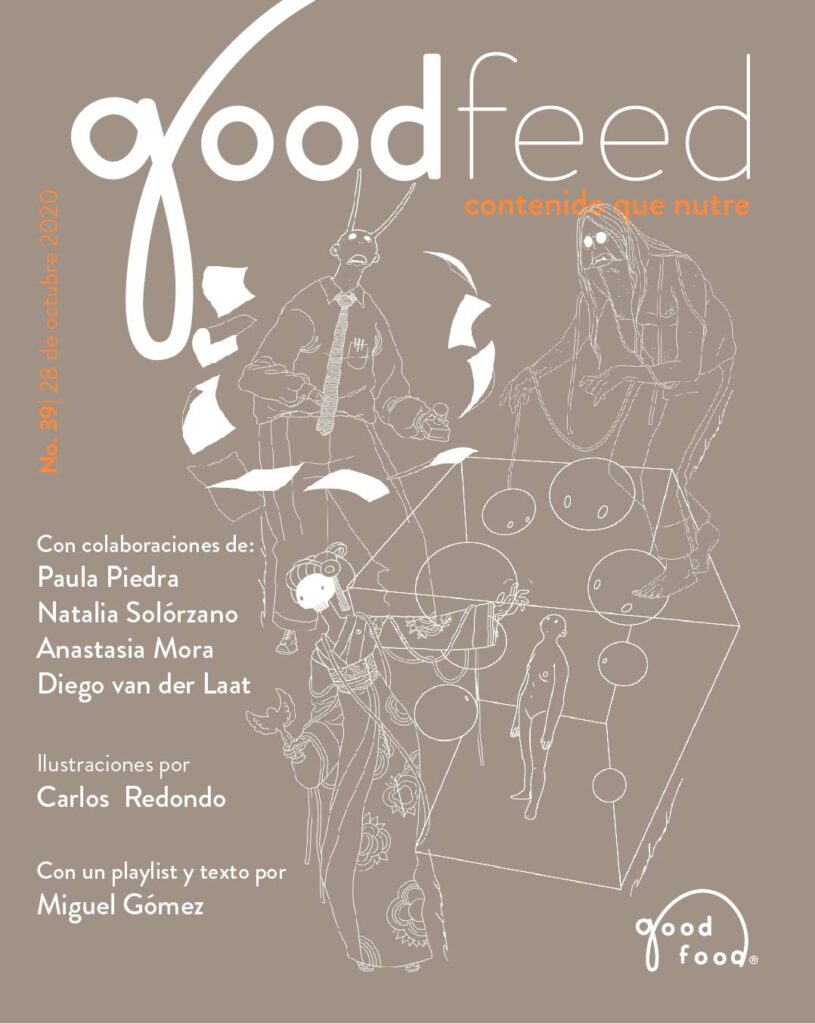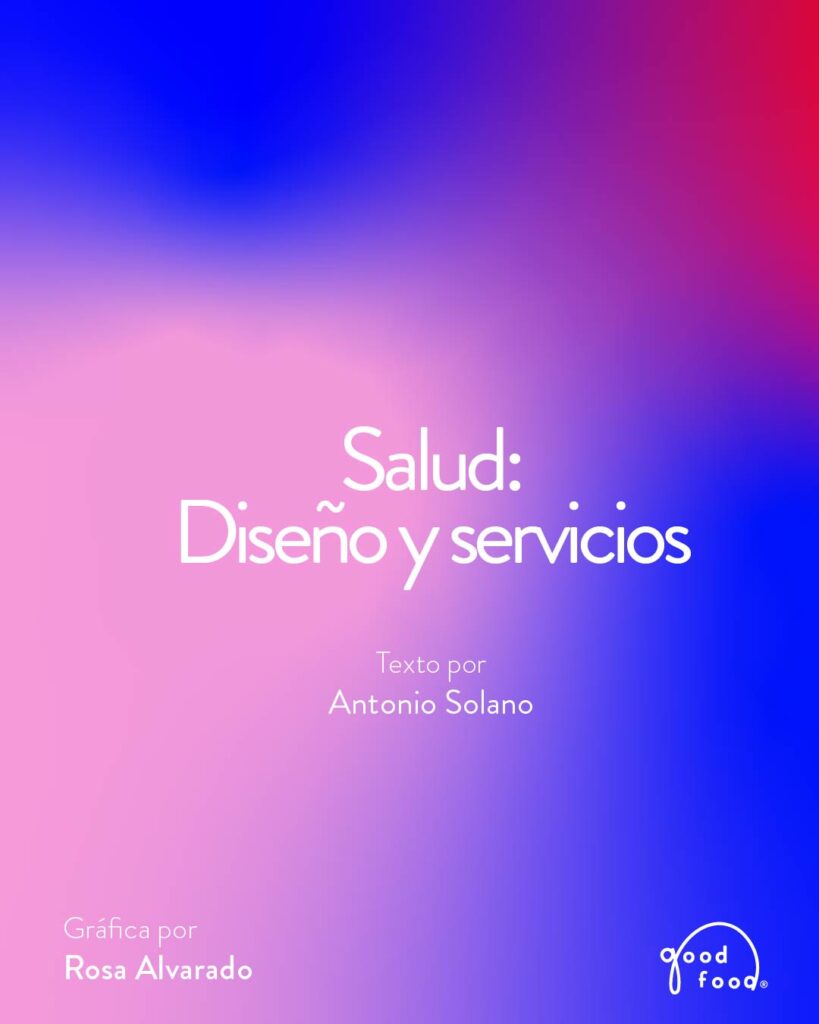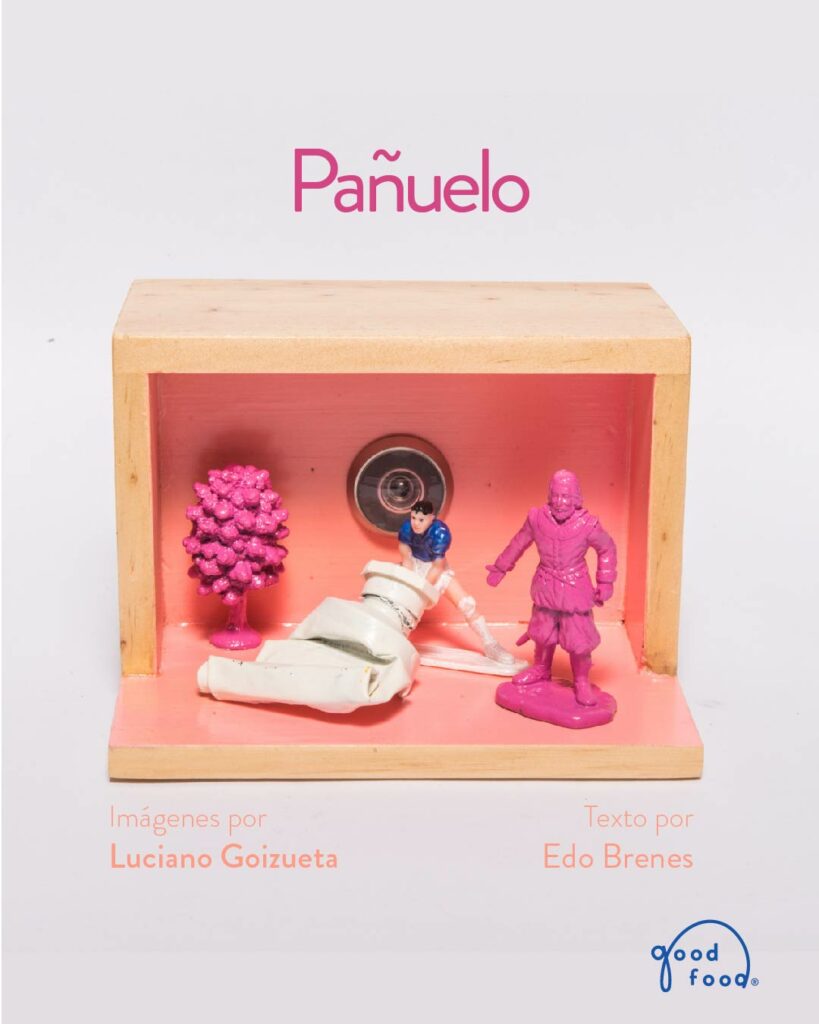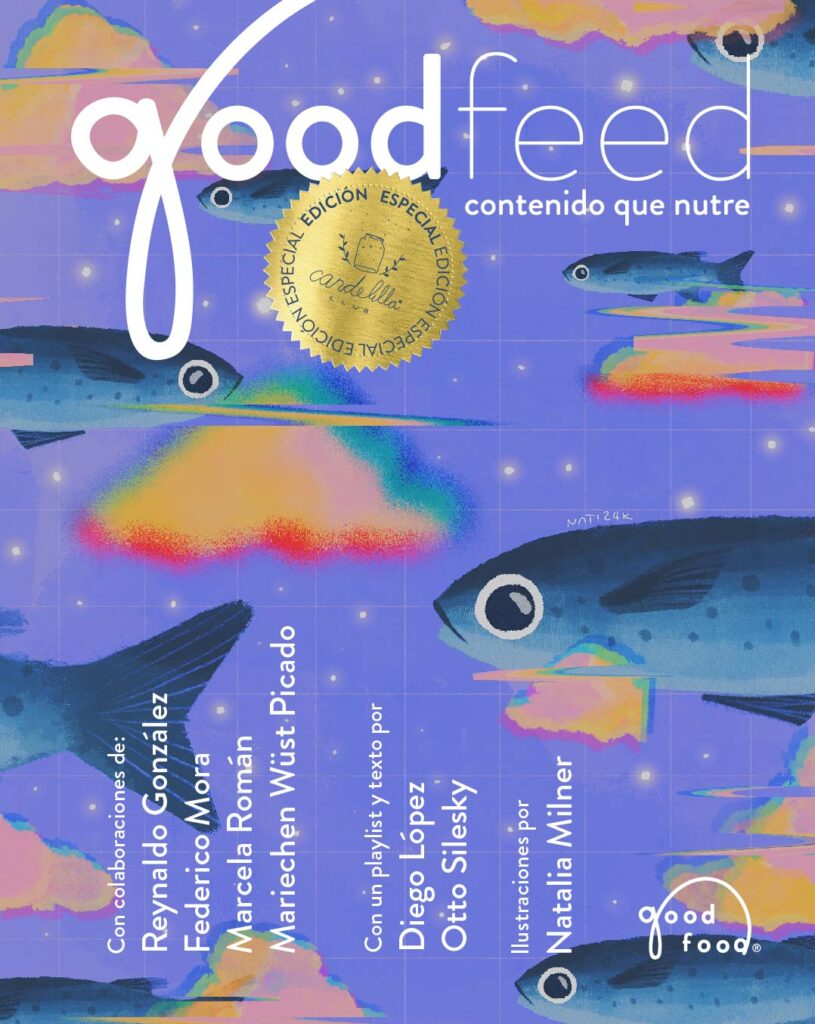Por Gerardo Argüello
@schopenhauerennicaragua
¡Aaaaaaaay! grité – Me torcí el pie, ¡lo que me faltaba! Dejé el jogging, me senté sobre un viejo muro bajo el puente de la Tournelle. Me descalcé y tiré el tenis sobre el camino empedrado. Crucé la pierna y mientras me sobaba no podía evitar dirigir mi mirada a la bóveda en piedra caliza que me servía de techo.
A mi izquierda resplandecía Notre Dame de París. Las grúas a su alrededor movían materiales sin cesar. De frente, un misterioso pasillo se abría entre los anchos muros y daba acceso a un antiguo embarcadero. Una sarrosa puerta de hierro lo clausuraba y le daba el aspecto de una celda de prisión. A mi derecha, el reflejo del sol plateaba el Sena y obstruía mi visibilidad.
Había trotado más de ocho kilómetros a lo largo de los andenes del río. Estaba cansado y sudado. Todavía estaba lejos de mi meta. Esperaba llegar cerca de la Torre Eiffel. Desde el desconfinamiento, el jogging era mi terapia para aplacar los temores que me transmitía una ciudad donde todavía circulaba el virus, y sobretodo para vencer la curva ascendente de mi ansiedad en un mundo que me parecía cada vez más incierto, aunque quizás no lo era. En verdad, lo que no podía era cambiar el casete de mi mente y aceptar una nueva realidad que me acompañará muchos años más: Tenemos que aprender a cohabitar con una amenaza que sube marginalmente nuestras posibilidades de desaparecer para siempre y, sobre todo, a darle la espalda a la muerte que se ha vuelto más visible, más presente.

El dolor del pie atenuaba poco a poco. En medio del silencio, escuchaba la melodía que dejaba escapar el río y el frescor que emanaba de los viejos muros a mi alrededor que eran como una especie de aire acondicionado robado a la noche parisina. Me relajaba lentamente. Cerré los ojos. Disfrutaba el momento. Por mi mente desfilaban las imágenes de todos los puentes que había atravesado, las diferentes tonalidades del río, los pequeños barcos anclados, algunos como residencias, otros como restaurantes, bares, discotecas y hasta piscinas, los jardines, la gente haciendo yoga, Thai Chi; en fin, una visión única de una ciudad que nunca termina de revelar sus secretos.
¿Le puedo ayudar en algo, Monsieur? El sol me encandilaba y no lograba distinguir los contornos de la figura que se desplazaba lentamente hacía mí. Con cierto automatismo, me puse mi mascarilla que colgaba en mi barbilla, volteé a ver a otro lado y me hice el desentendido. No me apetecía romper el encanto en que me había sumergido. Entreabrí el ojo izquierdo y distinguí a un anciano paseando con un caniche blanco. Él iba elegantemente vestido y caminaba con la ayuda de un bastón. Pasó frente a mí. Se detuvo unos instantes. Me observó. El perro se adelantó. Se sentó a cuatro metros de distancia, movía la cola como indicándole a su amo que había encontrado su trono. “Ya voy Atma, ya voy, …” dijo el anciano que arrastraba sus pies y golpeaba las viejas piedras con la punta de su bastón buscando las rendijas vacías que el tiempo todavía no había sellado.
Cuando el anciano se sentó, Atma brincó a su regazo. Se quitó el sombrero y comenzó a cantar en voz alta: “¡Non, rien de rien, non, je ne regrete rien, ….! (No, nada de nada, no me arrepiento de nada)”. Los muros brindaban una acústica y efectos sonoros ficcionales como si estuviéramos en un teatro griego. El canto me trajo de nuevo a la superficie y me cautivó. Lancé una mirada a mi vecino. Para mi sorpresa, me correspondió en el acto y asintió cerrando el ojo izquierdo.
Cuando terminó, aplaudí. Él se puso de pie y me hizo una reverencia. Lo imité, di unos pasos, me quité la gorra deportiva y guardando el distanciamiento le dije con una sonrisa: “Discúlpeme, estoy muy bien. Ahora como encantado después de escucharlo”. El anciano me sonrió, se volvió a sentar y musitó en un francés cargado de un ligero acento alemán: “Me encanta venir aquí todos los días”. Su mirada cálida y sus ojos de un azul profundo invitaban a la conversación. Su vestimenta oscura era de otra época. Se desabotonó el chaleco y abrió la chaqueta de su traje. Su camisa era de un blanco intenso y llevaba un corbatín verde oscuro.

Sin mediar muchas palabras y evitando el menor roce, nos presentamos. Me dijo que tenía noventa y dos años. Estaba en muy buenas condiciones. Sus largas canas sobre las cienes se movían hacia delante o hacia atrás, al ritmo del viento. Entre esas dos matas de pelo, que se parecían a las orejas de su caniche, tenía una pronunciada calva que parecía un puente que unía su frente con su cuello. Era obvio que el anciano y su caniche tenían un pequeño aire de familia Dicen que, con los años, al final de la vida, uno termina pareciéndose a su mascota. “¡Nunca más tendré un perro!”, me dije en mi interior.
Atma (que significa en sánscrito “alma del mundo”) clavó los dientes en el bastón del anciano. “¡Está celoso de Usted!” me dijo, y regañó a su mascota: “¡No hagás estupideces, parecés un hombre!”. El caniche echó sus orejas para atrás y se arrastró por el piso, como si tuviera vergüenza por lo que había hecho. El anciano reía y le pregunté: “¿Y si Atma hiciese algo bueno, merece que lo llame perro?” Mi interlocutor no vaciló en tirarse una carcajada y espetó: “¡No tendría nada en contra!”.
Sin terminar de reírse, musitó su nombre. Lo pronunció en alemán y no lo entendí. Le di el mío, seguro tampoco lo registró. Para que medio me ubicara le dije que era de Nicaragua. “¿Eso es en Africa?”, me respondió y encadenó su pregunta con todo su currículo, como si anduviera en búsqueda de un empleo y yo fuera gerente de una empresa de cazadores de talentos. Había sido historiador y filósofo. “Hoy soy escritor, no quiero saber nada de historia, y menos de filosofía” enfatizó. Antes de concluir, me preguntó: “¿Sabe usted cuál es mi secreto para para estar tan bien, en todo sentido?” , levantando la voz para pronunciar esas tres últimas palabras. “Ni idea”, respondí rápidamente. Él murmuró, como si yo fuera su sacerdote confesor: “Tengo una novia, mucho menor que usted”. Las arrugas de su cara desaparecieron por un instante y su mirada buscó el cielo en señal de agradecimiento.
Poco a poco nos adentramos en los temas de la actualidad. Cuando opiné que la pandemia era una oportunidad para cambiar el mundo, se sobresaltó, se puso de pie nuevamente como si tuviera resortes en los pies: “Joven, –viéndome directamente a los ojos con un aire de gravedad– Nada nuevo bajo el sol. Me río de todos esos expertos. Mi padre decía que en los años veinte, tras la primera guerra mundial y la peste española, la gente entonaba cantos de sirena, llenos de optimismo. Ya ve usted todo lo que pasó después. La mejor lección de la historia es que los hombres no aprenden de las lecciones de la historia. Cuando esto pase, porque pasará, el mundo no cambiará. El futuro radiante que pregonan hoy no durará mucho tiempo. Esta es solo como una pequeña torcedura de pie que seguro pronto olvidará”.

Seguimos con nuestra conversación, creo que ambos la disfrutábamos intensamente, hasta que llegamos a un punto donde él quiso como cerrar un capítulo, antes de pasar a otro, y me contó el siguiente relato: “En la universidad, a mis estudiantes siempre les recordaba cuáles eran los alcances de la filosofía y del pensamiento. Utilizaba una cita de un colega X, que no es de mi agrado: La lechuza de Minerva inicia su vuelo al caer el crepúsculo. Para muchos, Minerva es el símbolo de la filosofía y la representan con una lechuza sobre su hombro. Véalo así, joven, todavía no se pone el sol para poder interpretar el mundo que estamos viviendo. Tampoco podemos ver el futuro. Lo que llamamos realidad es un delirio consensuado que se forma de noche y a veces se conjuga con el sueño”. En ese momento, me olvidé del francés y pensé en buen “Nica”: ¡No sabemos ni mierda!
No había visto pasar el tiempo. Nunca había conocido a alguien con una cultura general no solo tan vasta, sino que pudiera conjugarla con una correcta dosis de ironía. Vi mi reloj y caí en la cuenta de que tenía que regresar a una reunión por Zoom. Tenía muchas preguntas abiertas que no trotaban, sino que corrían por mi cabeza.
– “¿Por qué se define como escritor? ¿Se peleó con la historia y la filosofía?”
– “No te vayás todavía” –me respondió, como si anticipara que estaba queriendo terminar nuestra plática–. “A mi edad, nunca se sabe si nos volveremos a ver. Atma se sobresaltó y el anciano le acarició la cabeza”.
– “Lo siento, tengo que trabajar, pero con gusto me quedaría dos horas más”. Él volteó su mirada hacia Notre Dame y, sin darme la cara, me contestó.
– “Me aburrí. La historia no te lleva a nada. Nos muestra la humanidad, así como ves la naturaleza desde una montaña. Podemos apreciarla, incluso disfrutarla, pero al final no vemos nada con claridad. Con la filosofía, desde la montaña, me pasaba algo similar, y además de noche, por supuesto. Todo se reducía a dos pensamientos que una vez agotados no dan para más: Lo que te imaginás y la fuerza que te hace vivir. Sin embargo, cuando llegás a la cima, y sobre todo a mi edad, querés ver más allá y es allí donde descubrí la escritura. A través de ella podés dar una mirada profunda en el espíritu del hombre”. Y girando rápidamente su vista hacia mi, como para darle más credibilidad a sus últimas palabras me advirtió: “Hay mucho escritor charlatán. Leé siempre a los que fueron los mejores del tiempo en que les tocó vivir, y entre estos a aquellos que presentan la vida como una continua mentira”.

El anciano lucía energizado, como si a través del diálogo se hubiera recargado de una fuerza vital. Yo también. Hay encuentros efímeros con desconocidos que nos marcan y nos sacan del confinamiento de nuestras rutinas.
Esa mañana, más que de jogging, estuve sorpresivamente de desconfinamiento por París. Le di las gracias por todo lo que me había enseñado. Me hubiera encantado darle la mano. No tenía computadora, tampoco celular. Me dio el nombre de uno de sus libros. Lo anoté para poder googlearlo. Le prometí que volvería pronto a su puente. El anciano guardó silencio, abrazó su perro y entonó de nuevo la canción de Edith Piaf.
Gerardo Argüello dirige una entidad financiera en Nicaragua. Máster en economía de la Sorbona de París y de la Escuela de Economía en Berlín.
——————————————————–