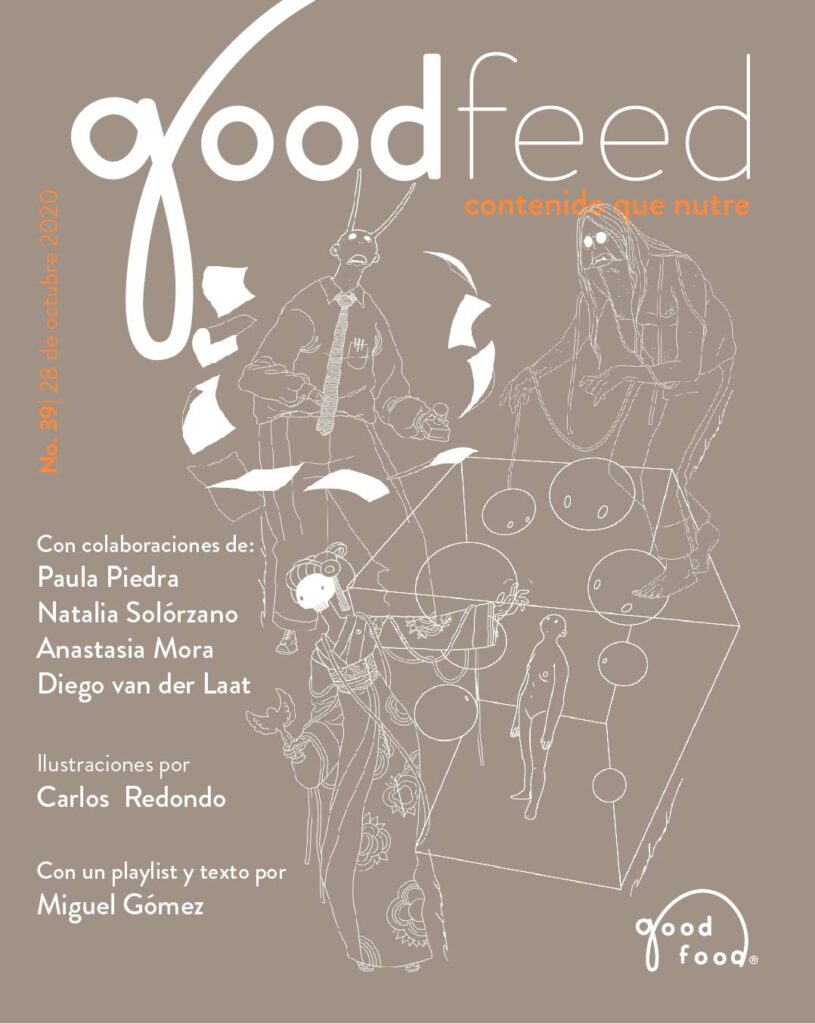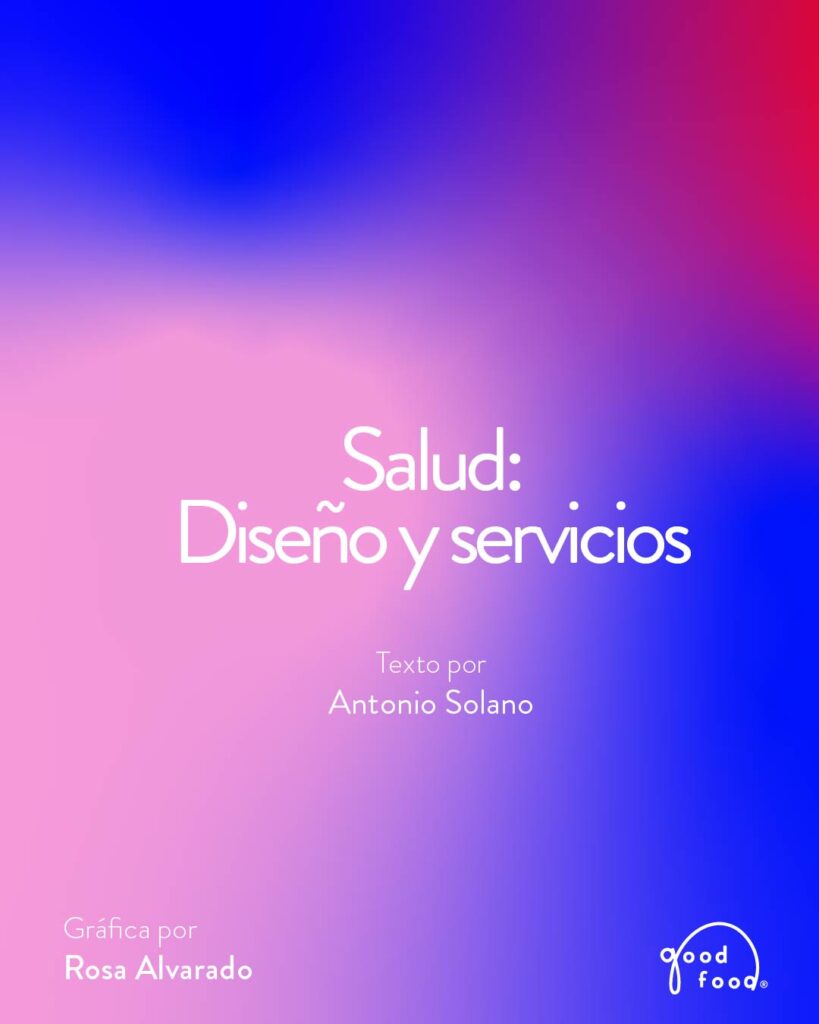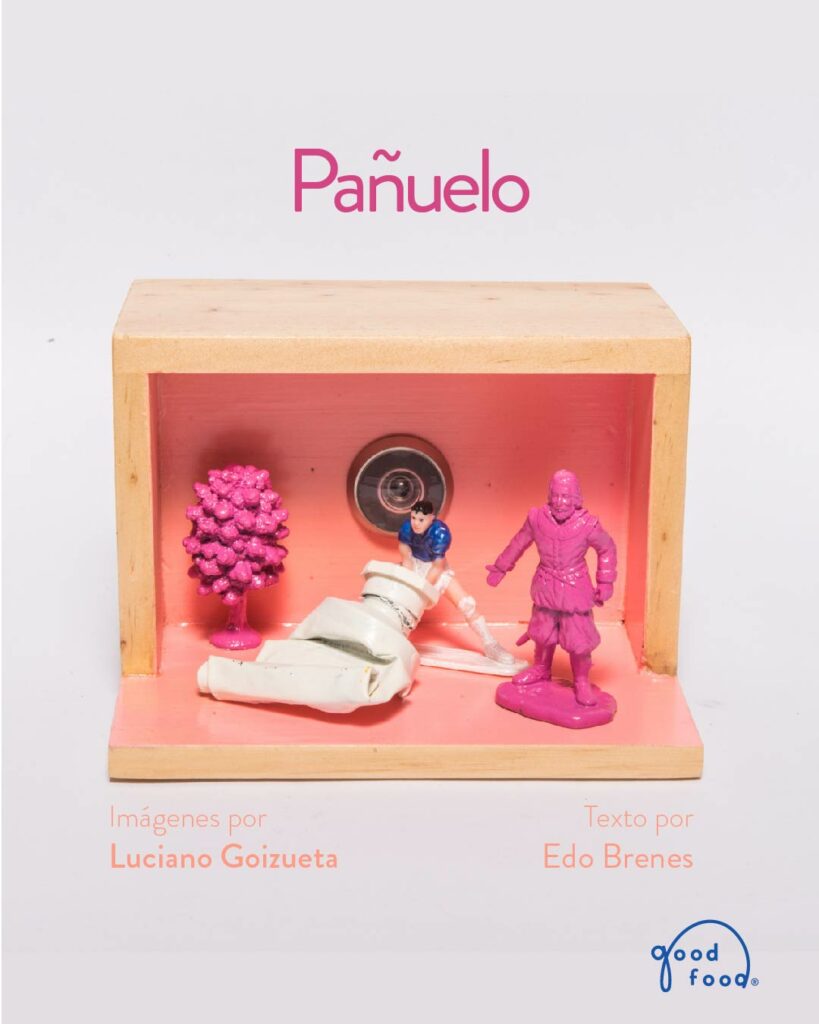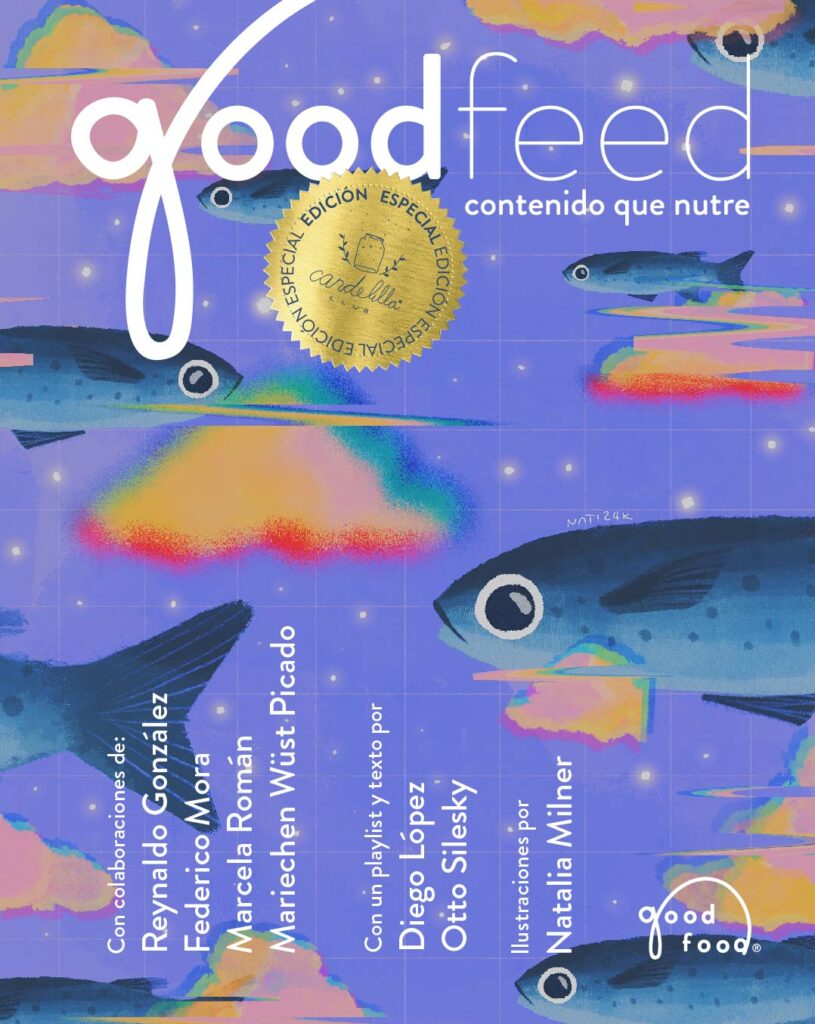Por Alonso Aguilar
@krinegrafo
Es extraño ver hacia atrás y pensar en cuando recluirse voluntariamente en una habitación oscura con decenas de personas desconocidas era parte de la rutina de fin de semana.
Las excusas variaban; preámbulo social, afición compartida por lo que sea que estuviera en cartelera o, en la mayoría de las veces, una escapada en solitario. Fuera cual fuera la situación, ese par de horas de confinamiento colectivo tenía un lugar fijo en el itinerario.
Eran 120 minutos con notificaciones en silencio y un escape genuino de la nociva hiperconectividad; una ventana donde “el discurso”, el entorno y los pensamientos se disolvían en la pantalla. A veces brindaba esa empatía faltante, otras veces ofrecía un escape necesario y, de vez en cuando, confrontaba con lo que ilusamente trataba de hacer a un lado. De cierta manera, era un anacronismo existiendo en pleno siglo XXI; un ritual antiguo de sumisión de los sentidos que choca con todos los estímulos modernos que nos mal acostumbran a siempre tener el control del dónde, cómo, y cuándo.
Claro que es un poco iluso romantizar sobre el encanto idílico de una ceremonia que desde hace ya varias décadas se había diluido ante el bullicio del centro comercial y los olores de la plaza de comida de al lado. La idiosincrasia borrada por cartones tamaño real de Robert Downey Jr. y carteleras indistinguibles entre sí. Sin embargo, algunos rincones recónditos se centraban en recapturar algo del destello descolorido de aquello conocido en algún momento como “la experiencia en salas”. Lejos quedaba el glamour de antaño, los candelabros ostentosos y los trajes de domingo, pero entre butacas tiesas, un proyector pasado de años y un cuarto en penumbra a medio llenar había más que suficiente para evocar la esencia: el sentido de asombro.
Por este ambiguo concepto hace 100 años se habían forjado palacios alrededor de este arte, y es también la razón por la cual en el año 2020 aún comprendemos a la perfección el por qué. No me refiero necesariamente a esa idea de “el gran espectáculo”, donde los coloridos mupis en las paradas de bus y los adjetivos superlativos en el trailer vendían “un evento”, sino en la posibilidad de imaginar otro mundo, vivir otras vidas y sentir a partir de imágenes en movimiento y mezclas sonoras. No hay nada malo con lo primero.
La catarsis de ver fantasías y aspiraciones reflejadas en pantalla es incuestionable, aunque existe un más allá. Quizás lo que realmente nos marca es una propuesta más recatada. Un retrato vívido donde nos vemos reflejados de inmediato, un ejercicio lúdico con nuestra percepción que nos absorbe por completo, o bien un relato que estimula nuestra mente por semanas gracias a la manera innovadora en que es plasmado.
Si bien no es algo absoluto, la mayoría de estas descripciones no suelen calzar con la oferta del cine más convencional. Cierta autonomía es necesaria para tomar riesgos sin ver atrás, cierta adversidad imperativa para encontrar formas novedosas de hacer las cosas, y esta manera de operar donde yace usualmente es en el cine independiente.
 La definición específica sobra, ya que no se trata de un género, movimiento o estética determinada, más bien es una manera de acercarse a este arte donde las limitaciones se transforman en libertades. La paleta de colores se diversifica y el rango de voces se amplía considerablemente, dando lugar a posibilidades inimaginables de cualquier otro modo.
La definición específica sobra, ya que no se trata de un género, movimiento o estética determinada, más bien es una manera de acercarse a este arte donde las limitaciones se transforman en libertades. La paleta de colores se diversifica y el rango de voces se amplía considerablemente, dando lugar a posibilidades inimaginables de cualquier otro modo.
Una vez que descubrí este cine, mi relación con la sala cambió. Ya no iba para ratificar, sino para ser sorprendido; para ser potencialmente cambiado una vez que las cortinas se cerraran y las luces se volvieran a encender. La distancia con la que veía las interminables listas de créditos y la multitud de logos al inicio se había achicado. Ya no eran más que solo una decena de nombres, y algunos inclusive se leían parecido al mío. La noción de la fantasía construida con millones de dólares y equipos de primera línea en alguna metrópolis anglosajona había sido suplantada por algo más cercano: un grupo de personas afines con una cámara de segunda mano. La calle que pasaba todas las tardes para agarrar el bus aparecía en un tercer plano. Las preocupaciones que me afligían en la madrugada eran conversadas en un diálogo cotidiano.
Puede que no me viera directamente, pero estas representaciones me hacían sentir parte de algo intangible. Algo antes impensable sin lo que ahora no me puedo imaginar. Descubrir que esa dosis que buscaba podía encontrarse en mi alrededor se convirtió en una revelación que me incita a seguir buscando en los lugares más improbables, y que no dudo que en un futuro (ojalá no tan lejano) me haga retornar a esa habitación oscura escasamente poblada, a la merced de lo que sea que esté por descubrir.
——–
Alonso Aguilar. Escribe sobre arte y cultura y tiene una fascinación por las intersecciones entre “buen” y “mal” gusto. Ha llorado ante cine experimental y partidos de fútbol americano.