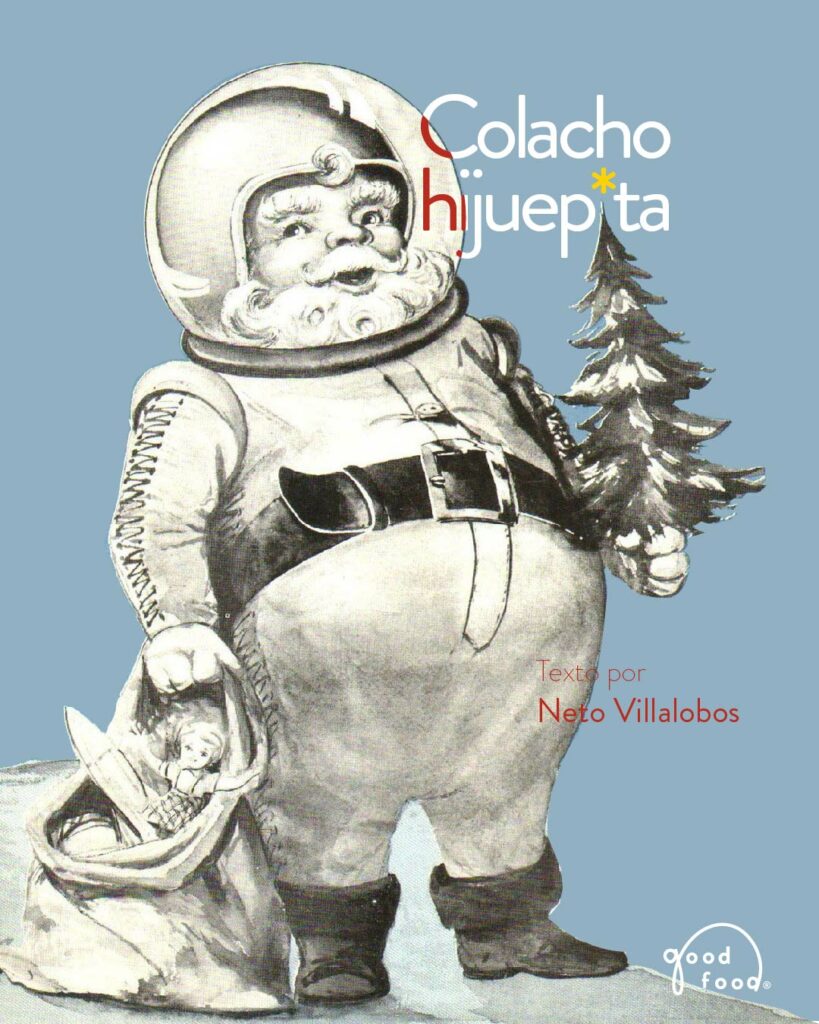Claudia Barrionuevo
@claudia_barrionuevo
El viaje iba a ser largo y hacía mucho frío.
Compartir cabina y tratar de dormir en camarotes con cinco desconocidos nunca había sido mi sueño. Viajar en el Orient Express inmortalizado por Agatha Chistie, sí. Ya no llegaba a Estambul, ni siquiera a Bucarest. Pero en poco más de veinte horas visitaría por primera vez un país “detrás de la cortina de hierro”. (Concepto arcaico). Budapest era el destino final.
La noche se hizo eterna y el sueño fue escaso. Luego inició un “largo viaje del día hacia la noche”. Me las había ingeniado para tener suficientes elementos de entretención: revistas de juegos de lógica, un par de novelas y el tejido en curso. Hacía poco había empezado a tejer a dos agujas, aprendiendo a partir de revistas. Autodidacta. (En esa época no había tutoriales en redes).
 Sentada frente a mí, una chica alemana que se aburría, (porque no existía tecnología personal y portátil), no dudó en pedir prestado mi tejido, para avanzarlo. No sabía entonces que la tensión con la que uno manipula la lana es personal e intransferible. Tuve que destejer todo lo que mi compañera de cabina había “avanzado” durante tres horas.
Sentada frente a mí, una chica alemana que se aburría, (porque no existía tecnología personal y portátil), no dudó en pedir prestado mi tejido, para avanzarlo. No sabía entonces que la tensión con la que uno manipula la lana es personal e intransferible. Tuve que destejer todo lo que mi compañera de cabina había “avanzado” durante tres horas.
Antes de llegar a mi destino, recordé a mi amigo Roberto Castellanos (desaparecido ese año) tratando de convencerme de que, así como el Danubio separa a las ciudades Buda y Pest (cierto), el río Choluteca en Honduras divide su capital en dos ciudades (cierto): Tegu y Cigalpa (¡mentiras!). (Ahora fácilmente comprobable “googleando”).
Llegué de noche y Budapest me recibió con un anuncio luminoso de Pepsi: Hungría practicaba la economía mixta. Me esperaba mi amigo Emilio: tico, estudiante y ex compañero de teatro, quien sería mi guía.
De día recorríamos la hermosa ciudad, de noche nos encontrábamos con los amigos políglotas de Emilio: como el idioma magiar es tan único y difícil (solo emparentado con el finés y el estonio) muchos estudiaban idiomas. Después de una botella de Tokay yo también hablaba más de una lengua.
 Aunque tenía muy pocos florines estos rendían más que los francos (¡conceptos monetarios del siglo pasado!). Un poco irresponsablemente compré un chal de seda, que aún conservo, en una tienda de antigüedades; un par de camisas bordadas; salami; páprika y una vasija de cerámica azul de Szentendre que durante años estuvo en la casa de mi mamá, hasta que un día, mi sobrino Matías, nombrado así por el famoso rey húngaro Matías Corvino, le dio fin. Pero esa es otra historia.
Aunque tenía muy pocos florines estos rendían más que los francos (¡conceptos monetarios del siglo pasado!). Un poco irresponsablemente compré un chal de seda, que aún conservo, en una tienda de antigüedades; un par de camisas bordadas; salami; páprika y una vasija de cerámica azul de Szentendre que durante años estuvo en la casa de mi mamá, hasta que un día, mi sobrino Matías, nombrado así por el famoso rey húngaro Matías Corvino, le dio fin. Pero esa es otra historia.
Ya para el 24 de diciembre el presupuesto apenas me alcanzaba para tomar el té con kürtöskalács (parecidos a los cannolis aunque no en su preparación) en el mítico café Nueva York. Celebraríamos la nochebuena en casa con tostadas de pan negro, queso crema y mucha páprika. Menú nada despreciable considerando la calidad de los tres ingredientes en tierras magiares.
El último gran lujo era la visita a unos espectaculares y antiguos baños turcos, (¡antiguo es este relato!), que tenían una sección de piscinas bajo techo para hombres y otra para mujeres, (confirmado: ¡antiguo!) Emilio y yo nos separamos en la entrada. En el ala femenina me entregaron un delantal blanco y delgado que, como los de cocina, solo medio tapaba la parte delantera de mi tronco.
 Entrar a ese palacio, con techos altísimos, mosaicos de tonos azules y terracotas, decoración recargada, silencio y piscinas –de las que surgía una neblina vaporosa en la que nos deslizábamos lentamente mujeres de todas las edades y tamaños– me transportó a mi idea imaginaria del Imperio otomano. Disfruté el momento.
Entrar a ese palacio, con techos altísimos, mosaicos de tonos azules y terracotas, decoración recargada, silencio y piscinas –de las que surgía una neblina vaporosa en la que nos deslizábamos lentamente mujeres de todas las edades y tamaños– me transportó a mi idea imaginaria del Imperio otomano. Disfruté el momento.
Cuando terminó el tiempo acordado fui al vestidor a pedir una toalla para secarme. La empleada que me atendió solo hablaba húngaro. Probé “towel”, “serviette”, “asciugamano” mientras frotaba mi brazo con mi mano, haciendo la mímica de secarse. La empleada entendió “masaje” y ya me iba a indicar el cubículo. Entre el frío, la desnudez y la humedad, casi lloraba dándome cuenta de que la barrera del idioma era insondable.
Entonces llegó ella (¡lamento tanto no recordar su nombre!) y hablándome en inglés (que nunca ha sido mi fuerte, pero más o menos lo surfeo) me sirvió de traductora. Era hermosa, simpática y cálida. Nos caímos bien. Tanto que, cuando salimos y me encontré con Emilio, nos invitó a ambos a la cena familiar en su casa. Dudamos un poco: nos daba vergüenza. Aceptamos poco después: nos daba ilusión.
 Hija de un médico que mantenía el antiguo apartamento familiar (un piso espectacular de finales del siglo 19 con vistas al Danubio), nuestra nueva amiga fue muy generosa. La hospitalidad fue el mejor regalo, aunque no faltó un menú exquisito con sopa de pescado, goulash, hojas de repollo rellenas, papas con crema agria, vino caliente y variedad de postres desde palacsintas y strudel, pasando por crema de cerezas y terminando con una versión de islas flotantes. Como si fuera poco, mi nueva amiga me ofreció una falda típica bordada con pequeños tulipanes rojos que conservé hasta que se deshizo (¡ha pasado tanto tiempo!).
Hija de un médico que mantenía el antiguo apartamento familiar (un piso espectacular de finales del siglo 19 con vistas al Danubio), nuestra nueva amiga fue muy generosa. La hospitalidad fue el mejor regalo, aunque no faltó un menú exquisito con sopa de pescado, goulash, hojas de repollo rellenas, papas con crema agria, vino caliente y variedad de postres desde palacsintas y strudel, pasando por crema de cerezas y terminando con una versión de islas flotantes. Como si fuera poco, mi nueva amiga me ofreció una falda típica bordada con pequeños tulipanes rojos que conservé hasta que se deshizo (¡ha pasado tanto tiempo!).
Al día siguiente regresé a París.
—————————————–O—————————————–
Los acontecimientos narrados en este texto sucedieron tal cual se cuentan. La mayoría. No todos.
Los personajes que se describen son reales. O lo fueron. O en todo caso así viven en mi memoria.
———
Soy muy buena tejiendo a dos agujas, cocinando recetas nuevas, descifrando sudokus asesinos. Tengo dos hijas, dos gatas y una palmera llena de pájaros. Cuando se puede dirijo y escribo teatro y acompaño a jóvenes guionistas a crear sus historias.