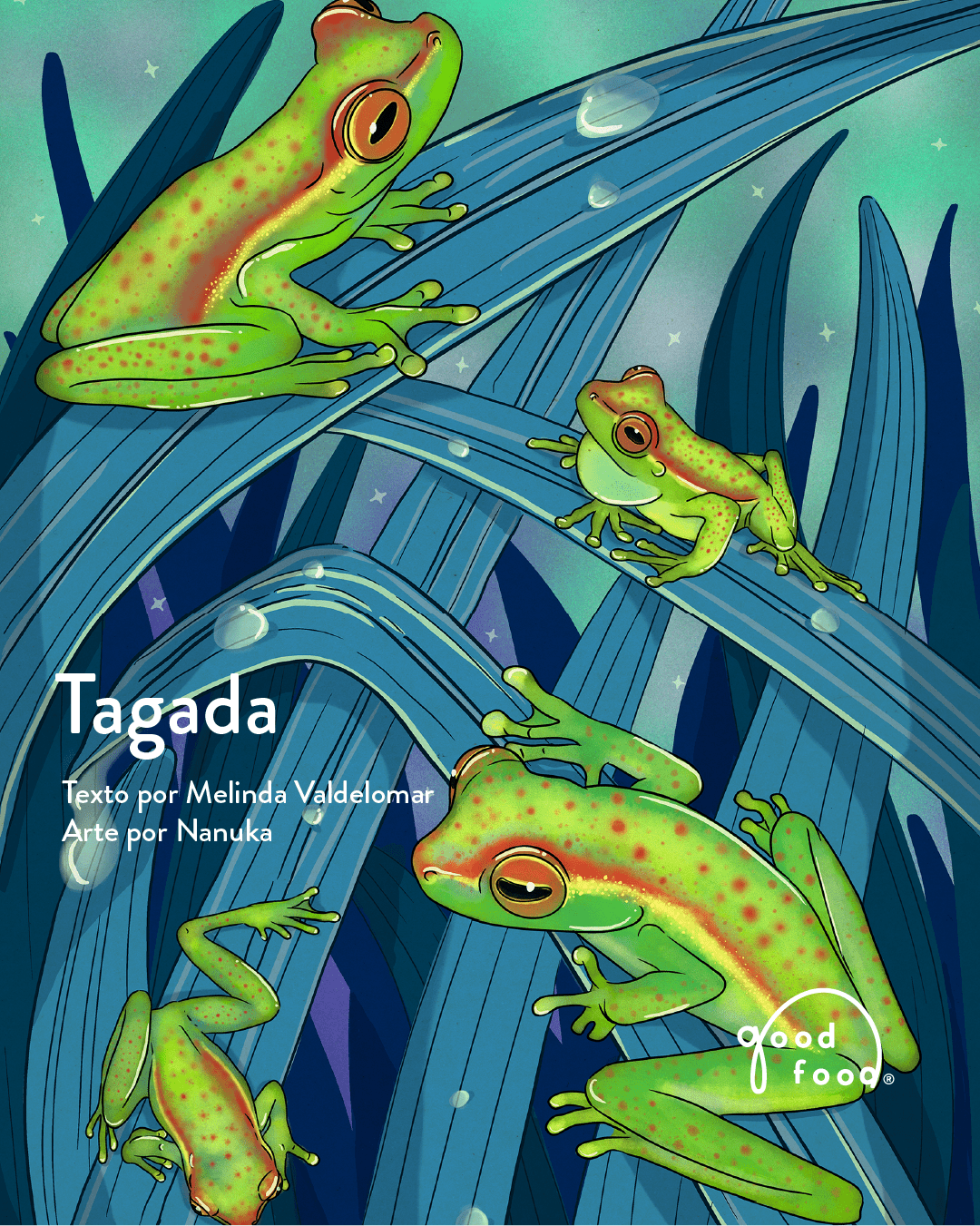Por Melina Valdelomar
@meleminina
El pasado mes de julio me monté en la Tagada. Un momento inesperado en unas fiestas patronales nostálgicas en la Plaza Roosevelt. Tenía en mis ojos el filtro de 1990: en vez de la Tagada, veía el Barco Pirata y la Bailarina. Las caras de los amiguitos del barrio pegando gritos.
Con un par de birras adentro, logré de alguna forma decirle a mi amigo: ¡Jale a montarnos! Compramos los tiquetes y, sin ningún reparo, con una decisión completa en mi cabeza, caminé con ese papelito azul en la mano hacia la Tagada y me senté en ese gran círculo de plástico y metal.
Siempre había querido montarme, pero siempre ganó la vergüenza, el miedo, el dolor. Para qué exponerse a eso, seguro decía mi mente para evitar cualquier tipo de exposición social no deseada, ese regulador de mierda que nos priva de tantas cosas y a la vez nos mantiene con vida.
Existía una gran probabilidad de que saliera volando por los aires o que me quebrara un brazo, o que simplemente rodara por el piso y le cayera encima a la gente como una bolita de ruleta. Otra opción era que el brinqueo me aflojara el pantalón o la camisa y terminara sobre mi amigo o algún extraño y todo acabara en un show sexy, como vi en miles de ocasiones en las fiestas de Zapote.
Nada de eso cruzó por mi mente, hice una amnesia selectiva. En esta etapa de la madurez humana, pasar una vergüenza no es algo que me indisponga, me paralice. He de confesar un dato relevante: el “amigo” era realmente un match de Tinder del año pasado que estaba haciendo reaparición, no era alguien de alta confianza. En cierta forma, estaba sola en esto.
Al entrar en la mediana edad, esto del bucket list empieza a ocupar un espacio en la mente. Comienza la cuenta regresiva del ahora o nunca. Ahí, afianzada al tubo de metal que rodea los asientos, con el corazón acelerado esperando el inicio, pensé que algo estaba por tachar de esa lista.
No volé, no rodé, no hice movimientos pélvicos incitadores ni caí sobre alguien en una especie de baile exótico. Me sujeté fuertísimo, los dedos se pusieron rojos y la mano era como una garra. Ese característico movimiento del juego lo que produce es como una especie de espasmo involuntario antigravedad, y todas las extremidades inferiores saltan y caen en seco. Lo más feo era el coxis, que pegaba como un martillo contra los asientos de resina dura. Cuando la Tagada da vueltas como una secadora es genial, te sentís en una prueba de resistencia de la NASA, con todo y tembladera de cachetes.
Lo que sí pasó es que me reí como una hiena. Me dio la payasa, me estaba divirtiendo tanto, con los golpes, con la náusea, con la idea de que llevo cinco minutos y aún el pantalón está en el mismo lugar, y yo también. La sonrisa, la carcajada que salía en ese momento, era de esas que solo suceden en un instante así, que son más un estado corporal que una expresión facial.
Este año 2023 ha sido una montaña rusa para muchas personas que conozco. Cambio tras cambio, adapte y siga. Que me haya montado en la Tagada jamás se compara con el objetivo de vida de ver a mi hija graduarse de la escuela, conocer la CDMX o que mi madre sobreviviera el tratamiento del cáncer. El logro de la Tagada tiene un componente diferente en su esencia: el de hacer algo que se supone que ya no debés hacer. La habilidad de sorprendernos a nosotros mismos, leí u oí en algún lado. Cuando se googlea lo que es tener cuarenta y tantos años, está documentado que hay un retorno a la rebeldía. ¿Acaso alguna vez dejamos la adolescencia?