Donde florecen los colores
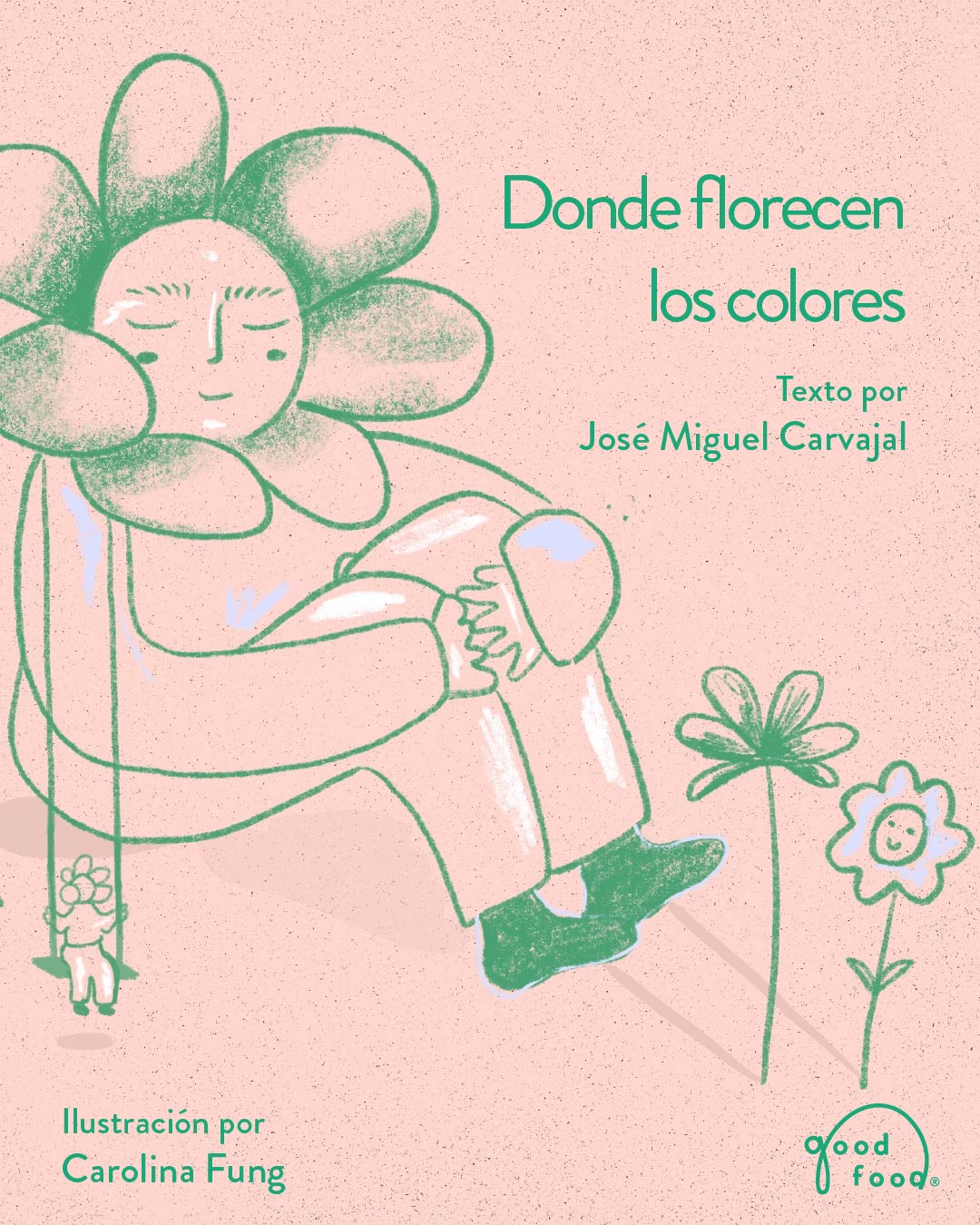
Por José Miguel Carvajal Espinoza
Entre lecturas, anécdotas y carcajadas, los minutos pasan acelerados, entre bromas, poesía y reclamos, las dos horas resultan cortas.
Poco a poco se va destiñendo, la calle, las nubes, el sol, las aceras, todo va adquiriendo un tono grisáceo, y no lo voy a negar, hasta uno mismo se contagia y es parte del paisaje. Llegamos al Vilma Curling y lo primero es pasar por los serios cancerberos, que garantizan que no introduzcamos ningún artículo ni nada por el estilo, y continúa gris. Entre el lastre del camino y las expresiones de los guardias, no ha habido ni un solo estímulo que motive mínimo una sonrisa; aunque para ser sincero, a veces ni caminando en la Avenida Central se consigue una sonrisa.
Nos sentamos en los pupitres de una bonita aula, que, a pesar de su color rosa, es sombría y con cierto tinte melancólico. Ya casi llegan las mujeres, y entre la ansiedad y el nerviosismo, la espera se hace larga. De un pronto a otro van entrando una a una, todas con una sonrisa y un: —¡Hola! ¿cómo están?
Poco a poco el aula se va llenando, al punto que el círculo de pupitres se va haciendo cada vez más grande. Lo que antes era silencioso y frío, ahora está lleno de risas, lápices y una calidez que no me esperaba.

Entre lecturas, anécdotas y carcajadas, los minutos pasan acelerados, entre bromas, poesía y reclamos, las dos horas resultan cortas. Me resulta fascinante cómo, de un terreno baldío y áspero, florecen las formas y colores más increíbles para dar un poco de brillo y felicidad.
Así sucede en esa pequeña aula, las chicas del taller pintan de todos colores esa realidad gris que habita en el Vilma Curling, lo hacen con sus sonrisas, chistes, poesía y emociones. El espacio que se presta para la reflexión, para la charla amena, sirve también de desahogo para muchas de ellas, pero incluso para nosotros, quienes en ocasiones compartimos de manera sincera nuestros sentimientos, se va creando como una familia. Al cumplirse las dos horas el taller termina, y con el mismo entusiasmo con que entraron se despiden, con cuaderno en mano y alegres, el aula va quedando vacía. Y vuelve el gris y el silencio.

De regreso a casa, tengo que pasar por la Avenida 3, conocida como Paseo de las Damas, y son múltiples los rostros que pasan, del otro lado de la acera, de frente, al costado, con una rapidez envidiable, con la aceleración que exige la ciudad. Me pongo a analizar las caras de los transeúntes, no se miran a los ojos, esquivan cualquier mirada, si alguien los ve se enjachan mutuamente, pude haber contado mal, pero las sonrisas ni se asoman. Es entendible, la inseguridad de las ciudades marca mucho esa actitud, pero jamás pensé que ese día iba a encontrar más sonrisas en una pequeña aula del Vilma Curling, que todo el trayecto de regreso a casa, que me iba a sentir más cómodo de lo que pensaba o que, simplemente, las dos horas quedaran cortas.
Cuando hablamos de poesía hablamos más que todo de expresión, de sus voces, de sus palabras, de sus sentimientos, de sus luchas, de su más profundo dolor o alegría. Ellas encuentran en un lápiz y una hoja en blanco la manera más eficaz para expresar su diario vivir, aquello que sienten o aquello que anhelan. La poesía ha constituido para ellas la manera de dar a conocer su voz, que sus palabras tengan el lugar que merecen, luchar para que cada una de ellas tenga el derecho a ser escuchada y leída. Por eso, cuando digo que pintan colores en lo gris, es verdad, no hay nada más colorido que la creación, que la imaginación, que la creatividad, crean poesía de un desierto gris sin estímulos, pero que ellas han sabido apropiarse y producir un oasis de diversos colores, risas y buena convivencia.
Estudiante de Filología e integrante del TCU



